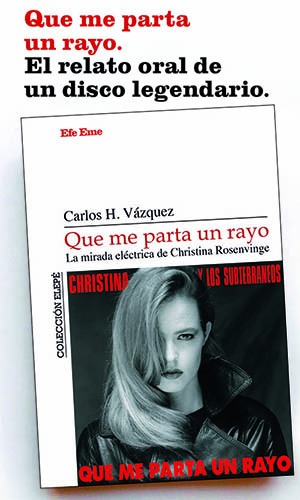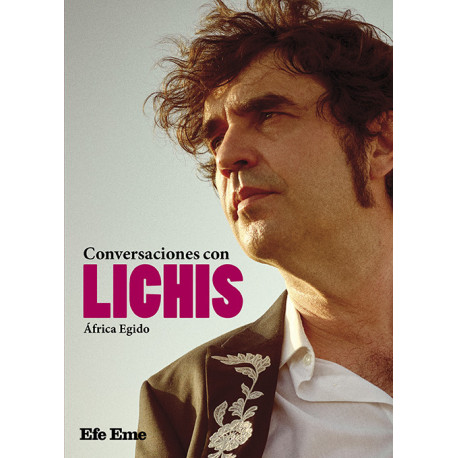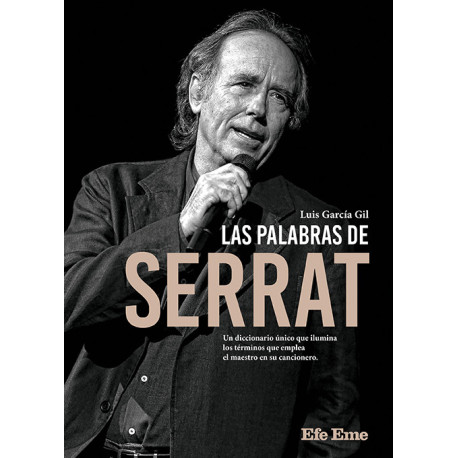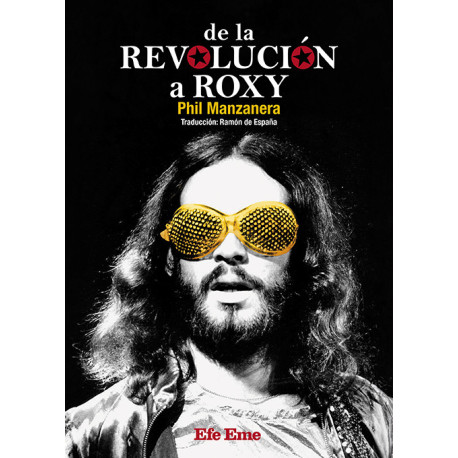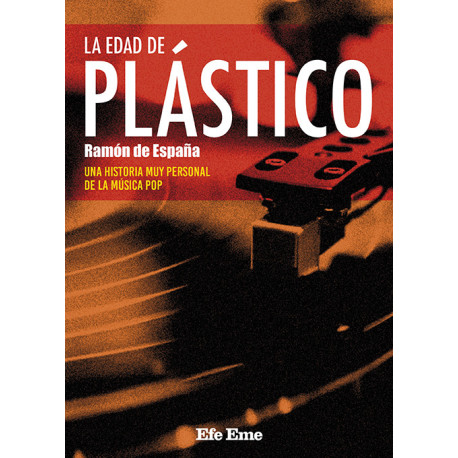«He disfrutado este magnífico drama en tres actos sobre uno de los baterías y cantantes de aquello que entonces llamaban rock and roll, hoy reducido al consumo y consuelo de idiotas»
A Levon Helm, uno de los mejores baterías de la historia, el que marcaba el ritmo en The Band, el cáncer se lo llevó por delante. Y de sus últimos días ha salido el documental «Ain’t in it for my health», que Julio Valdeón Blanco nos comenta.
Una sección de JULIO VALDEÓN BLANCO.
Hubo un tiempo en que si escribías sobre rock ibas a los saraos de las estrellas, te pagaban el viaje a L.A. y compartías copas con los amigos del amigo del rockero suplente de la estrella. De semejante edad de oro y compadreo salieron estupendas revistas y artículos, tipo la «Rolling Stone» inicial. Nosotros, que llegamos tarde al pasado, andamos reñidos con las facturas, hambrientos cual perro pulgoso y lejos de la consideración de las discográficas, si es que queda alguna. Así las cosas no vi el estreno exclusivo de «Ain’t in it for my health», el documental sobre Levon Helm. Solo ahora que llega a los cines e internet he disfrutado este magnífico drama en tres actos sobre uno de los baterías y cantantes de aquello que entonces llamaban rock and roll, hoy reducido al consumo y consuelo de idiotas tan alejados del indie y otros molones indios como quien suscribe.
A Helm lo elevó a los cielos su paso con The Band, su sospecha previa de que acompañar al Dylan del 66 equivalía a colgarse una diana en la frente y que, ya relajado de anfetaminas, el Bob del 67 engendraría en Woodstock una pila de cintas memorables. Había que estar allí para empaparse de Harry Smith y los discos de 78 revoluciones, por más que de todos los miembros de su grupo fuera el único con pedigrí sureño, ganado a base de recoger algodón y cardar el blues con los dientes de leche.
En «Ain’t in it for my health» encontramos a un Levon Helm que vuelve del cáncer con la garganta empapelada en vidrio y el corazón tocado por sus disputas con Robertson y la muerte y/o suicidio de varios de sus compadres. Vive en Woodstock, donde sobrevive a base de ofrecer conciertos en su casa cada fin de semana, comandados por ese escudero prodigioso que es Larry Campbell. Acaba de grabar su primer disco en décadas, el soberbio «Dirty farmer». Lo han nominado para un Grammy. Quieren meterlo junto al resto de The Band en el Rock and Roll Hall of Fame; desconocen que es el Salón de la Fama el que debiera de solicitar asilo bajo las canciones inmortales del grupo. Hay imágenes terribles, en el médico, metiéndole un tubo por la nariz, y otras hermosas, como cuando junto a Campbell se pone a hornear una letra inacabada de Hank Williams. Diríamos que el segundo acto pasa por la intriga de saber si le darán o no el Grammy, si acudirá al acto del Hall of Fame o lo manda al carajo, si será capaz de reconciliarse con su pasado, si rematará el tema de Williams y habrá un segundo disco y si el cáncer no regresará para dejarnos huérfanos. El tercero no se lo cuento porque reventaría la película, aunque basta tener memoria, un poco de memoria, para hacerse a la idea.
Sirva como colofón decir que acabado el metraje tuve que meterme en vena tanto «The last waltz» como todos sus discos, con The Band y en solitario. Si todavía no he comprado esa descomunal caja del directo del 71 recientemente editada fue porque, ya les decía, uno se hizo periodista para sufragar el capricho de ser escritor y a estas alturas tendré que frotarme las esquinas de Harlem si quiero mantener el vicio del periodismo leproso, o sea, cultural o peor, musical.
–
Anterior entrega de Un gusano en la Gran Manzana: Las confesiones desnudas de Linda Ronstadt.