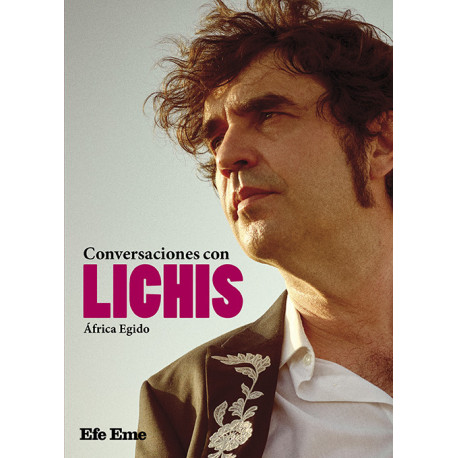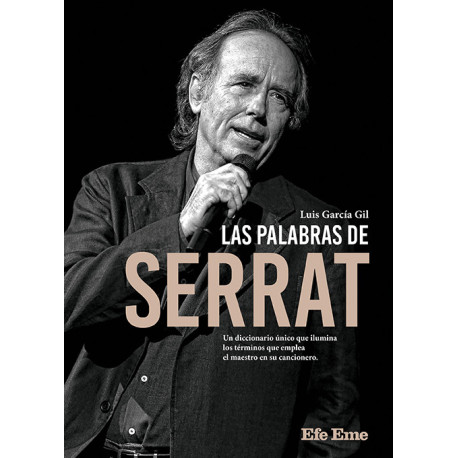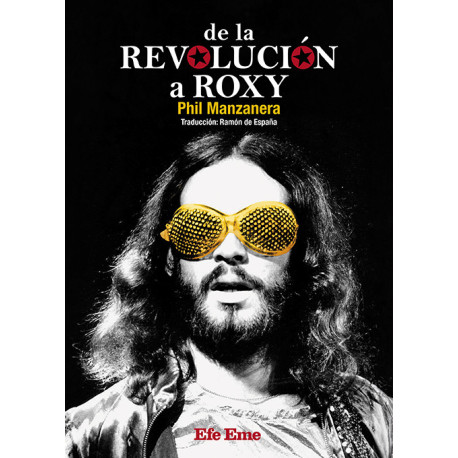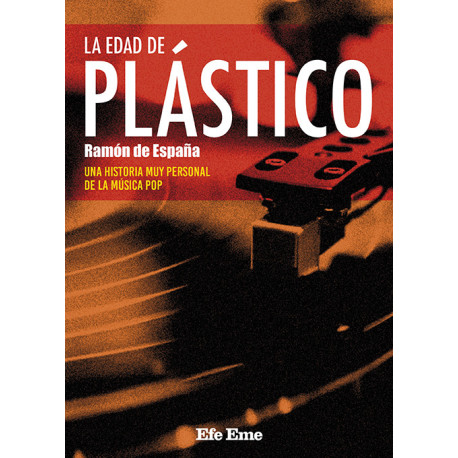Homenajeamos a Chuck Berry, fallecido ayer, a los noventa años, con este texto en el que Juan Puchades recuerda las razones de la grandeza de quien fue uno de los fundadores esenciales del rock.
Texto: JUAN PUCHADES.
En estos tiempos en los que con inexorable regularidad caen iconos del rock en un arco que cubre sin consideración las décadas de los sesenta, setenta y los ochenta, parecía que la Parca se había olvidado de esos tres tótems que tomaron parte activa (¡y de qué manera!) en la gestación del género y que hasta ayer seguían en pie: Chuck Berry, Little Richard (84 años) y Jerry Lee Lewis (81). Ya solo quedan los dos últimos (y algunos infatigables supervivientes de la segunda oleada rock, como Sleepy LaBeef, de 81): Richard, enfermo y retirado desde 2013; Lewis permanece en activo y grabando poderosos álbumes. Chuck Berry, a los 90, estaba a las puertas de editar su primer disco con canciones nuevas en treinta y ocho años, pero la edición será póstuma.
En estos últimos meses, cada vez que fallecía algunas de las luminarias del rock, me acordaba de los tres, pero no solo porque permanecieran vivos, sino que me preguntaba qué pensarían de ellos, de los muertos que iban sucediéndose, protagonistas de tanta evolución sonora. Porque, en el fondo, los padres siempre sienten cariño por los hijos, por muy díscolos que estos resulten, y todo el rock que conocemos (que dado cómo las fronteras musicales se han difuminado es casi tanto como hablar del pop) bebe de ellos, de la música que generaron los pioneros. Y en especial de Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry.
En el rock, como en prácticamente cualquier género musical, es complicado señalar a un único creador, al primero, y la paternidad es múltiple, por aquello de ser fruto de la suma de las distintas influencias de sus primeros practicantes y, desde el principio, cada uno de ellos casi que estaba inaugurando una corriente distinta. Pero todos, combinando las dosis en diferentes proporciones para dar con la fórmula propia, andaban fusionando rhythm and blues y hillbilly (country antes de ser denominado de este modo): música de negros y de blancos. Elvis Presley y Carl Perkins tendían a lo acústico desde el hillbilly, Berry a lo eléctrico desde el rhythm and blues, pero Bill Haley sumaba swing (jazz), los tres guitarreaban, Little Richard y Jerry Lee Lewis le atizaban al piano, Buddy Holly aportó un contagioso elemento melódico (y sin saberlo, estaba inventando el pop que brotaría en los años sesenta), todos añadieron soluciones del góspel, Ritchie Valens introdujo el factor latino… Pero todos ellos (y otros ilustres desconocidos) fueron los fundadores del rock and roll. Lo suyo ha quedado sepultado por el tiempo, alimento para nostálgicos y adictos al tupé. Pero, sin ellos, no estaríamos aquí. Y aunque las influencias de unos y otros pueden rastrearse por todas partes, fueron Berry y Holly los que mayor huella dejaron, esencialmente porque había algo que los diferenciaba de los demás: interpretaban sus propias canciones, lo que les permitió desarrollar lenguajes personales, elaborar sus propios discursos, profundizar desde la raíz de la canción. Y ahí, Berry se eleva como un gigante, demostrando lo imponente de su figura.
Comenzó a grabar tarde, a los 28 años, lo que seguramente posibilitó que tuviera la cabeza mejor amueblada que sus compañeros de generación, además su biografía ya era para entonces abultada: había pasado por la cárcel, estaba casado, era padre, había probado diferentes oficios (operario en una cadena de montaje, peluquero, portero…) y necesitaba dinero cuando en 1952 comenzó a tomarse la música en serio (hasta entonces había sido una afición) para redondear ingresos que llevar a casa. Porque para Berry la música no fue un juego o un divertimento: era una necesidad. En 1954, mientras tocaba todas las noches en un club de su San Luis natal rivalizando con el grupo de Ike Turner (para muchos el verdadero padre del rock and roll, para otros el músico que plastificó el rhythm and blues más acelerado; pero sin añadir el hillbilly que identificaría también al género), definía lo suyo como “black hillbilly”, o dicho de otro modo, country negro. ¡Toda una definición! Un año después empezó a grabar en uno de los sellos negros por excelencia (la música en Estados Unidos, como la sociedad, estaba fragmentada: música para blancos, música para negros. Y los discos de los negros se vendían en los cajones de la “race music”): Chess Records.
Para entonces, el rock and roll, de la mano de Bill Haley y Elvis Presley, había eclosionado y ya era una realidad dirigida al joven consumidor blanco. A Berry le pareció estupendo, aquello era una oportunidad de ampliar público, y lo logró. Lo logró escribiendo sus propias canciones sumando cuatro elementos esenciales que son los que definieron su música: un electrizante ritmo urbano (elevadas dosis de rhythm and blues rápido) que captaba el sonido de las grandes metrópilis, la omnipresencia de su guitarra eléctrica —riffs canónicos sobre los que luego trabajarían otros, destacando (en una saga en constante evolución) los Beatles y particularmente los Rolling Stones, que se lo deben todo—, una interpretación vocal sin igual que combinaba una garganta negra y un fraseo elegante y al gusto blanco (tomado del hillbilly, pero, atención, también de Sinatra y de suaves vocalistas negros como Nat King Cole) y las letras de sus canciones. Y ahí, en los textos, Berry tomó distancia de los demás: demostró una innata capacidad para combinar las palabras, para capturar el lenguaje de la calle, para que la balanza de su poética se decantara hacia las historias del country (infinitamente más complejas que las del rhythm and blues), se permitía inventar términos y entendió que el rock and roll lo consumían adolescentes. Así que él, un treintañero, se metió en la piel de uno de ellos y escribió de sus pulsaciones (que no eran más que las de la gran literatura y música universal), de sus preocupaciones, de amor, deseo, celos, desengaños, estudios, esperanzas… todo ello, sin renunciar a la crítica social, trasladado a los Estados Unidos de los años cincuenta del siglo pasado, con fastuosos coches de fondo y un país que dejaba atrás las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y ansiaba alcanzar el “sueño americano”. Berry, como pocos, supo hacer de ello letra de canción, así que no extraña que en el más reciente número de “Cuadernos Efe Eme” (el 11), Ignacio Julià titule un artículo sobre él como “Walt Whitman sobre ruedas”, remarcando su parentesco estilístico con el gran poeta realista estadounidense. Sumen todo lo expuesto a nivel musical y obtendrán a un artista completo. Único.
Como recordamos en una entrega de “El oro y el fango” dedicada a su figura, su mal talante, el color de su piel, sus andanzas extramusicales y su carácter de lobo solitario y avaro le jugaron no pocas malas pasadas. Pragmático desde los inicios de su carrera, en 1979, a los 53 años, decidió dejar de componer y grabar discos de material inédito y explotar su figura de leyenda sobre los escenarios para ese público que abraza la nostalgia, y él se la ofrecía reiterprentando noche tras noche su amplia colección de clásicos. Asumió que ese era el modelo de negocio que más le convenía, o se cansó de escribir canciones, o no tenía más que decir, o se secó la fuente, o pensó que ya no merecía la pena, o entendió que los tiempos estaban cambiando, o… vaya usted a saber. Como comentábamos, en octubre pasado se anunció que había grabado un nuevo disco, el primero de nuevas composiciones en… ¡treinta y ocho años! Su edición estaba programada para este mismo mes de marzo pero finalmente llegará el 16 de junio. Tal vez era su manera de despedirse haciendo lo que le dio grandeza: escribir canciones, monumentales canciones, edificando con ellas un sonido propio que permanecerá incólume contra la erosión del tiempo. Mucho respeto para Chuck Berry.