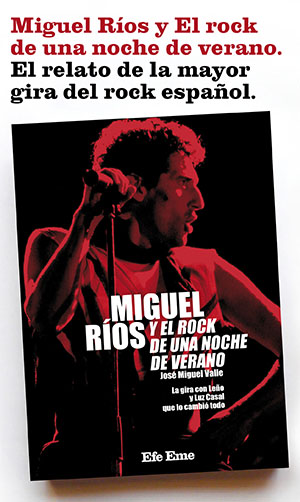«No hay un género dominante en la película por su tratamiento de comedia disparatada, que parodia todos los elementos a los que pretende homenajear»
Manuel de la Fuente recupera, analiza y nos recomienda, «The Rocky Horror Picture Show», una enorme sátira friki y rockera sin parangón en el cine musical.
Una sección de MANUEL DE LA FUENTE.
La eclosión del rock and roll, a mediados de los años 50, supuso la irrupción de una nueva forma de cultura en la que, por primera vez, los adolescentes se convertían en el objetivo exclusivo de consumo cultural. De repente, en un país, Estados Unidos, que experimentaba un destacado desarrollo económico, social y demográfico tras la Segunda Guerra Mundial, se abrieron nuevos nichos de mercado, fijándose de este modo en los jóvenes como consumidores potenciales. Porque antes de la guerra, apenas existía el concepto mismo de “juventud”: se pasaba prácticamente de la infancia a la madurez, ya que se empezaba a trabajar a una edad muy temprana. A partir de esa década, los jóvenes empezaron a tener poder adquisitivo, tiempo libre y posibilidades de acceder en masa a los estudios universitarios. Demandaban, de este modo, una cultura propia y diferenciada, algo que satisfizo de inmediato toda la cultura del rock.
Para diferenciarse de la cultura de sus padres, el rock activó desde el principio una serie de mecanismos de identificación con el nuevo público al que se dirigía. No se trataba únicamente de que gustara una música en concreto, sino de crear unas pautas de consumo, de manera que los jóvenes empezaron a imitar a las estrellas musicales, tanto en sus bailes y movimientos, como en su forma de vestir o en los gestos que adoptaban. Ya no se iba a un concierto solo a escuchar y bailar, sino también a imitar al artista, a participar en un ritual conjunto. Esto se denomina “corporeidad”, y supone una de las características fundamentales del rock. Ha servido para crear el fenómeno fan, con frikis, proselitistas e, incluso, críticos musicales acríticos que celebran constantemente la última chorrada que realiza la estrella de turno.
Este fenómeno surge en un momento en el que el resto de manifestaciones artísticas, como el cine, ha dejado de levantar pasiones. En los años 50, el “star system” de Hollywood está de capa caída, y lo que genera modas y tendencias son los artistas rock que, de hecho, recalan pronto en la gran pantalla. Elvis Presley se convierte, por ejemplo, en una estrella también en el cine, funcionando el medio como una prolongación del modo de vida que vende el rock. El fenómeno de la beatlemanía también se vería alimentado por las películas de Richard Lester, «A Hard Day’s Night» (1964) o «Help!» (1965), que nos vendían lo chulo que es pertenecer a un grupo de rock, salir de gira, ir de un sitio para otro y no tener ni tiempo libre ni intimidad. Eso sí, sin sexo ni drogas.
Este modelo entra en crisis en los años 70. Existen muchas causas, pero digamos que la crisis económica y política de aquellos años derivó en la ruptura de ese sueño dorado que se manifestó en la irrupción de movimientos anti-sistema (como el punk) y la proliferación de las drogas duras como un modo de evasión total de la realidad. Ese efecto de “corporeidad”, de imitación, se traduce en ese momento no ya en la celebración de las ventajas del sistema, sino en su oposición al mismo. Lo divertido ya no es divertirse con el ácido y el sexo, porque ahora las drogas ya pasan factura y porque el sexo está estigmatizado, después del espejismo de los años del sexo libre y del “verano del amor” de los años 60. Como el cine es, ante todo, un reflejo de su tiempo, hay muchas películas que constatan ese cambio. Pero pocas tan claras como «The Rocky Horror Picture Show», dirigida por Jim Sharman en 1975.
«El viaje que emprende la pareja protagonista es un particular viaje iniciático hacia la liberación sexual, frente a esa imagen ingenua que viene ofreciendo el cine de Hollywood al respecto de la castidad y pureza de las relaciones amorosas»
Se trata de una película que plantea diversas cuestiones. En primer lugar, el proceso de crisis de identidad de la cultura en los años 70. La cinta narra la peripecia de dos jóvenes enamorados, ingenuos y bobalicones (Brad y Janet), que se quedan tirados en la carretera una noche de lluvia. Buscando refugio, van a parar a un castillo que resultará estar habitado por una prole imposible formada por vampiros transexuales extraterrestres (ahí es nada). Por si fuera poco, se caracterizan por su promiscuidad sexual, de modo que el líder de todos ellos, Frank-N-Furter, es también una especie de Dr. Frankenstein que ha dado vida a una criatura, Rocky Horror, un perfecto rubio cachas. A través de su criatura, el científico Frank-N-Furter libera sexualmente a la virginal pareja. Tras fundirse todos los miembros del castillo con la pareja recién llegada en una catártica orgía final, los extraterrestres vuelven a su planeta. Tras el encuentro, Brad y Janet ya no son los mismos: han dejado de ser los remilgados mojigatos que eran al llegar al castillo.
La crisis de identidad se manifiesta en el cruce de géneros que plantea la película, una curiosa mezcla de repaso a la ciencia ficción con el cine musical. Todo ello en un espacio propio del cine de terror, el del castillo encantado. No hay un género dominante en la película por su tratamiento de comedia disparatada, que parodia todos los elementos a los que pretende homenajear, como es el caso del narrador de la cinta, el típico narrador omnisciente tan habitual en cierto tipo de cine fantástico.
Pero la crisis de identidad afecta también al contexto social al que hace referencia «The Rocky Horror Picture Show», como es el sinsentido que provoca que, en los años 70, exista una pareja ingenua prototipo de los años 50, de los guateques y fiestas de los primeros años del rock. Con el camino recorrido, la ingenuidad ya no funciona, y no tiene sentido ocultar el sexo o las alucinaciones fantásticas, como hacían las películas de Elvis Presley y los Beatles. El viaje que emprende la pareja protagonista es un particular viaje iniciático hacia la liberación sexual, frente a esa imagen ingenua que viene ofreciendo el cine de Hollywood al respecto de la castidad y pureza de las relaciones amorosas.
«The Rocky Horror Picture Show» hace, por lo tanto, una reflexión política de los años 70, de los años en los que ha estallado la desconfianza hacia la clase dirigente: de hecho, cuando Brad y Janet van en el coche, en la radio suena el discurso de dimisión de Richard Nixon. En la película, ese discurso marca un punto y final, ya que, justo a continuación, empieza el nuevo tiempo, la nueva aventura y la nueva experiencia vital de la pareja protagonista de la película. Son, así pues, los años del Watergate, pero también de la irrupción del punk y de la inminente solución que se dará a tanta rebeldía: la llegada al poder de Margaret Thatcher (en Gran Bretaña) y de Ronald Reagan (en Estados Unidos) para acabar con tanto izquierdismo a base de mano dura, moralidad de extrema derecha, supresión de las clases medias y la declaración de guerra de los ricos contra los pobres. Una solución que hoy en día continúa más vigente que nunca.
En ese clima de involución con respecto a las políticas de los años 60, en unos años en que se vaticina ya la inminencia de los nuevos tiempos de la “revolución conservadora”, «The Rocky Horror Picture Show» representa todo lo que detestan los miembros del partido republicano más purista y los reaccionarios en general: una reivindicación de la libertad a partir de la libertad sexual. Toda la campaña contra Susan Sarandon emprendida por los sectores más retrógrados del conservadurismo norteamericano empieza precisamente en esta película, porque es inadmisible que aparezca en el cine una veinteañera en sujetador, tumbada en la cama y cantando: “Tócame, que quiero ser una guarra”.
Por si fuera poco, la película presenta un montón de referencias al cristianismo que atacan totalmente su discurso de supremacía hecho desde la política. En primer lugar, por las referencias cristológicas: Frank-N-Furter es una especie de Cristo, que vuelve a los cielos después de liberar a los hombres, a su Adán y Eva particulares. Pero, en segundo lugar, porque la película presenta la estructura de una misa litúrgica, con la alusión a sacramentos como el matrimonio, el bautismo final en la piscina y con la festividad que da paso al ascenso del Señor a los cielos. Una liturgia que vienen practicando a la perfección legiones de fans de la película: no es casual que sea ésta, y no otra película, la que ha generado una tradición de representaciones con la participación del público. Desde los años 70, todas las semanas se proyecta esta cinta en diversas partes del mundo con actores disfrazados como los personajes de la película, haciendo coñas e interactuando con la proyección, y animando al público a tomar partido: por ejemplo, arrojando arroz a los asistentes en la secuencia de la boda o simulando una orgía en la escena final, sacando a los propios espectadores al escenario. Se trata de la dimensión auténtica que define a esta película como “de culto”, una “cult movie”, es decir, perteneciente a una cultura, pero también una película “de secta” (“cult”, en inglés), que genera adhesiones pero que ridiculiza constantemente los comportamientos sectarios de la cultura, la religión y la política.
Éste es el secreto que hace que «The Rocky Horror Picture Show» quede como un caso aislado en el cine contemporáneo, al apelar a la política para burlarse de ella, al mofarse de la religión y al cebarse también con el propio público: la película se ríe también de los frikis, es decir, de sus propios espectadores. Esto es lo que distinguiría esta película de «Star Wars»: mientras el film de George Lucas crea y venera a su cohorte de fans y frikis (orgullosos de pertenecer a la logia), los fans de «The Rocky Horror Picture Show» se ríen de todo, empezando de ellos mismos. Por eso es imprescindible conocer películas como ésta, para reírnos de la estupidez en forma de discursos políticos que nos intentan colar a diario. Y si se puede ver en un cine con participación del público, la experiencia es ya inolvidable, tan liberadora como para los protagonistas de la cinta.
–
Anterior entrega de El cine que hay que ver: “Una mujer para dos” (Ernst Lubitsch, 1933).