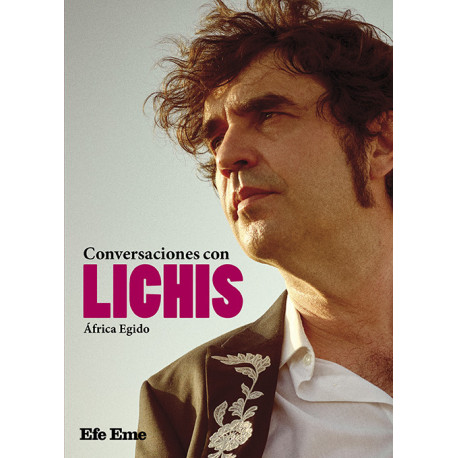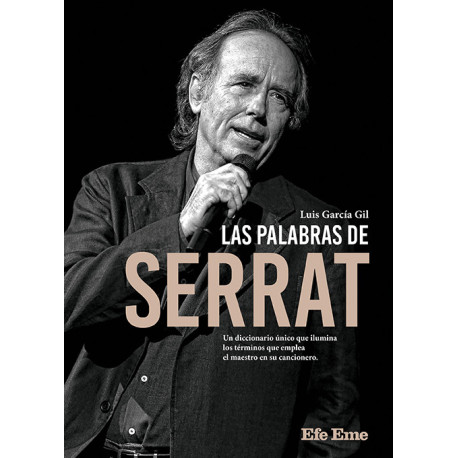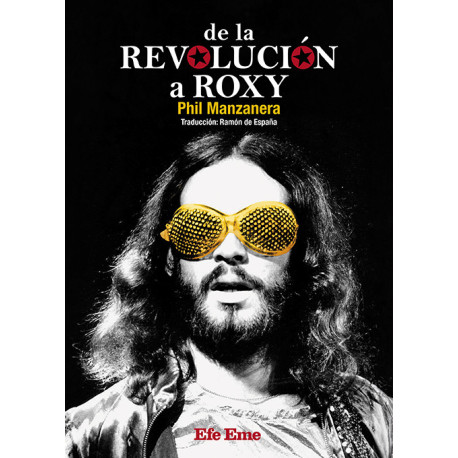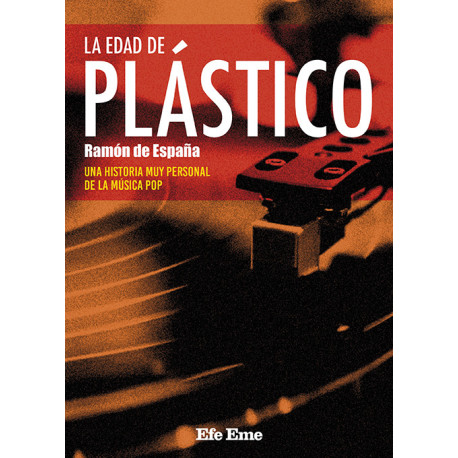«Tenía unas letras misteriosas que precisamente por incomprensibles me resultaban magnéticas: ¿qué era aquello de los apetitos míticos de cortesanas libias?»
El primer bocado marca mucho, al menos, el musical. Si no, observen cuál es el disco que le cambió la vida a nuestro compañero Felipe Cabrerizo: Ecos de danza sufí de Battiato. El irreverente conductor de Psycho Beat!, veterano y degustable podcast hermanado con Efe Eme, empezó pronto a recorrer la apasionante senda de la música transalpina que tanto ha atravesado después, especialista como es en la música mediterránea, italiana y francesa. El autor de Loquillo. La biografía oficial (Penguin Random House, 2022), Johnny Hallyday: a toda tralla (Expediciones Polares, 2018), Gainsbourg: elefantes rosas (Expediciones Polares, 2015) o Francoise Hardy: la desesperación de los simios y otras bagatelas (Expediciones Polares, 2017) nos deleita en este artículo sobre sus inicios musicales al tiempo que, tomen buena nota, anuncia su próxima novedad literaria: Diarios 1957-1982. Munkey diaries, los esperados diarios de Jane Birkin por primera vez en castellano, que publicará la editorial Monstruo Bicéfalo.

Franco Battiato
Ecos de danzas sufí
EMI, 1985
Texto: FELIPE CABRERIZO / EFE EME.
Recuerdo perfectamente el momento en el que compré Ecos de danzas sufí: fue un 23 de mayo de 1986, día en el que cumplía trece años. Los discos eran por aquel entonces un lujo raro que solo se materializaba en Navidades y aniversarios y, armado con las perras que me habían caído de regalo, me fui a una tienda de discos que por supuesto hoy ya no existe. Se llamaba Frudisk y no era el sitio más cool de San Sebastián, pero sí un lugar muy frecuentado por la chavalería porque además de discos vendía chucherías y eso nos daba excusa para pasar allí las tardes sin que el dependiente nos echara del local.
La expectación de mis amigos ante la idea de que alguien fuera a hacerse con un disco nuevo se transformó en abucheos y alguna colleja al verlo. Porque llegar a la adolescencia en un barrio obrero de los ochenta conllevaba una disyuntiva bastante peliaguda: decidir si hacerte heavy o punk. No había más opciones, y poca broma con la decisión. Eran tiempos en los que la identidad se creaba a partir de la música y la elección marcaba quiénes iban a ser tus amigos y quiénes tus enemigos en los siguientes años. Pero a mí, aunque me lo tenía bien callado, aquella alternativa me horrorizaba. Lo de hacerme heavy, mal: la idea de salir a la calle embutido en unas mallas de licra me daba sudores fríos, y aquellos cantantes gritones con agudos de castrati me provocaban un sopor infinito. Lo de ser punk me tentaba más porque los Pistols y los Ramones ya me volvían tarumba, pero aquello era para gentes de otra generación. Los de la mía eran más de La Polla Records, y en fin.
Envuelto en estos quebraderos de cabeza, un día encendí la televisión y, catapún, allí me encontré a un cantante del que no había oído hablar en mi vida. Se llamaba Franco Battiato y me quedé clavado al verlo. Estaba aquella canción que me fascinó, claro —“Centro de gravedad”, no he encontrado otra mejor desde entonces—, pero mi hipnosis iba más allá, quizás por aquello de la actitud de la que tanto me hablaban los punks: ahí tenía a un señor feo como un nublado al que no parecía importarle un bledo serlo, que lejos de hacerse el simpaticón era de una sobriedad cortante, que en lugar de pegar brincos como un macaco cantaba ¡sentado!, algo que me pareció de una elegancia exquisita. Y un asunto no baladí: frente al espeluzne que me provocaba ver a aquellos cantantes de los ochenta hechos invariablemente un cromo, Battiato llevaba una ropa normal, un poco como la de mis tíos cuando íbamos de boda.
Cuando unos meses después me hice con el disco, no me decepcionó. Cómo me iba a decepcionar, si aquello sin yo saberlo era un best of en castellano de los discazos que Battiato había editado en Italia durante la primera mitad de los ochenta. No hubo una sola canción que no me apasionara y me fascinó aquella extraña melancolía que todas escondían: “Sentimiento nuevo”, “El animal”, “La estación de los amores”, “Los trenes de Tozeur”. “Cuccurucucú” fue la primera canción que aprendí a tocar con la guitarra. Y además tenía unas letras misteriosas que precisamente por incomprensibles me resultaban magnéticas: ¿qué era aquello de los apetitos míticos de cortesanas libias? ¿Y lo del amor prealejandrino? ¿Y eso tan raro de que la burguesía crea mitos de progreso? No, desde luego aquello no tenía nada que ver con Born in the USA y aquellos discos horrorosos que me habían caído en las manos hasta entonces.
El catacrocker definitivo llegó al año siguiente, cuando un día me encontré el careto de Battiato por las calles de mi ciudad. Sorpresón: venía a actuar a Donosti. No fue mi primer concierto, pero sí el primero de pago, toda una ceremonia de entrada en la edad adulta. Bautizarme en uno de Battiato me marcaría un antes y un después.
Y es que para entonces ya estaba metido en la música anglosajona y me gustaba, claro, pero estando ahí Battiato nunca tuve ningún complejo en combinarla con la de otros países que parecían vetados en las radios. Porque lo de Alabama y Arkansas está muy bien, pero a mí me resultaba mucho más real lo que pudiera contarme un señor de un barrio de Lyon o de Nápoles, que se parecían mucho más al mío. Y esto acarreó una deuda eterna que siempre tendré con Battiato, porque en las raras entrevistas que pude leerle hablaba de gentes que nadie de mi entorno parecía conocer… y madre de Cristo lo que encontré allí. Lucio Battisti y Fabrizio De André los primeros, que Battiato siempre hablaba de ellos. De ahí a Mina, a Celentano, a Dutronc o Françoise Hardy no hubo más que un paso. Hoy día, no cambio a uno solo de ellos por los Beatles y los Stones juntos.
Con el paso de los años vería muchas veces a Battiato en directo. En España sus conciertos a veces pinchaban, pero en Italia aquello alcanzaba otra dimensión. Y a fuerza de tanto rondarle terminaría conociéndole e incluso, con el tiempo, hablando con él de la posibilidad de hacer unas largas entrevistas en su casa siciliana para concluir un libro. No pudo ser, porque poco antes de arrancar el proyecto comenzó a mostrar los síntomas de ese Alzheimer que nos robaría sus últimos años, y en aquellas condiciones la idea fue imposible. Una pena que llevaré encima el resto de mi vida.
Pero si hubo un cierre de círculo perfecto para mi devoción por Ecos de danzas sufí este tuvo lugar en uno de aquellos encuentros. Porque superando una vergüenza infinita decidí pedirle que me firmara un disco. No sabía cuál: Battiato solía ser inclemente con el resultado de muchos de sus álbumes y la idea de llevarle uno que no le gustara me aterrorizaba. Por lo que terminé tomando la calle de en medio y saqué unos cuantos para que eligiera él mismo. Y así lo hizo: los cogió, los miró lentamente y terminó quedándose precisamente con Ecos de danzas sufí. Nunca supe si porque le daba el visto bueno o porque le hizo gracia ver una copia tan machacada, pero el alegrón que me llevé fue el mismo. Y aún más cuando al coger el boli se atascó con las «es» de mi nombre, se echó a reír y solucionó el problema a lo grande: escribiendo «A Filippo».
–