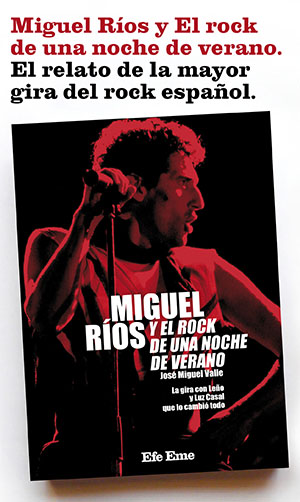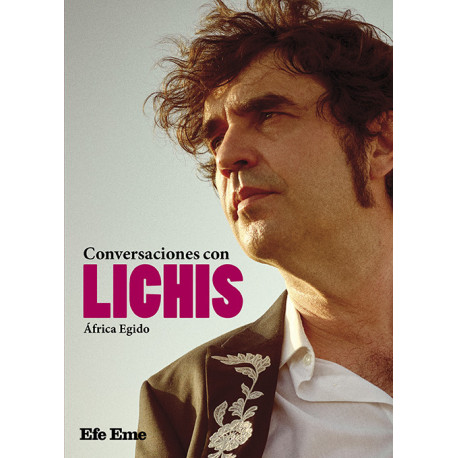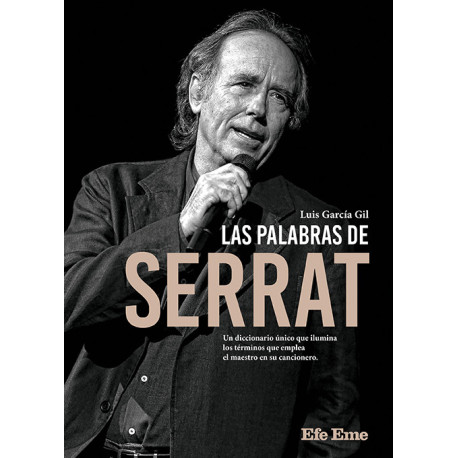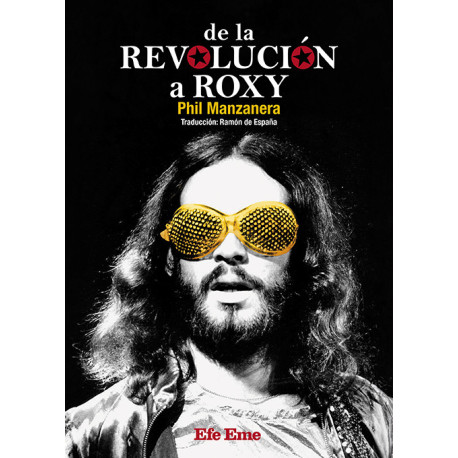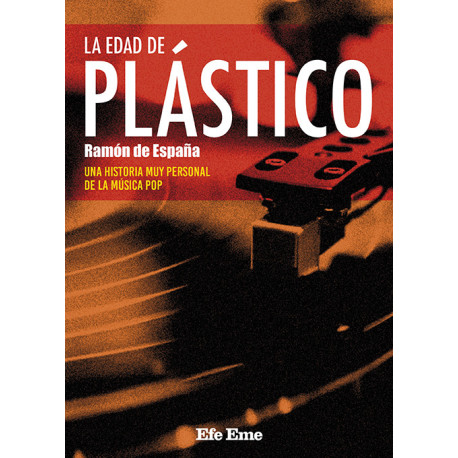COMBUSTIONES

«Siguen saliendo discos fulminantes, canciones formidables y artistas con voz propia, pero lo tienen crudo para dedicarse en serio a lo suyo»
¿Corre peligro el futuro y el bienestar de la música? ¿En qué situación se encuentra? ¿Se consume más música antigua o actual? Partiendo de estas cuestiones, y analizando el presente de la industria, de los músicos y los receptores, Julio Valdeón concibe este análisis.
Una sección de JULIO VALDEÓN.
En los últimos setenta años hemos pronosticado muchas veces la muerte del rock. El primero en llegar con crisantemos fue Frank Sinatra, que aborrecía los ritmos sincopados y el maullido de las guitarras. Desde entonces, no hubo década sin agoreros ni, menos mal, pronóstico reservado que no saltara por los aires al poco de emitirse. Pero ahora un crítico, Ted Gioia, de The Atlantic, está convencido de que está vez el presagio va en serio. Solo que no es solo el rock lo que boquea sino, en general, toda la música.
Para dictar sentencia Gioia no ha tirado de corazonadas o amuletos. Le basta con mirar los números. El 70% de las canciones en el mercado estadounidense son técnicamente antiguas, esto es, tienen más de dieciocho meses. No necesitas ser Roger Penrose para deducir que la mayor parte no tienen diecinueve, tampoco veintinueve. De hecho, una enorme porción de las ventas y descargas se corresponde con canciones de varias décadas de antigüedad. No solo: el mercado de novedades da muestras de seguir menguando. «Las doscientas canciones nuevas más populares en este momento», escribe, «representan menos del 5% del total de descargas totales. Esa tasa era del doble hace solo tres años. La lista de canciones compradas por los consumidores tiende aún más hacia la música antigua. La lista actual de los temas más descargados en iTunes está llena de nombres de bandas del siglo anterior, como Creedence Clearwater Revival y The Police».
El problema es que no hay música más necesitada del latido de la novedad que el pop y aledaños. Resulta estupendo que todavía suenen los grandes clásicos de los años sesenta y setenta. Pero si eres músico, o joven aspirante a serlo, date por jodido. Las posibilidades de conseguir ganarte la vida con tu arte disminuyen a la misma velocidad que decrece la audiencia de los Grammys. Según Gioia, 40 millones hace diez años, por 8,8 millones durante la edición de 2021. A la implosión de las discográficas y la desertización del tejido empresarial y creativo, especialmente cruel con las propuestas en los márgenes, le ha seguido el creciente desinterés del público. Tampoco mandan ya las viejas radiofórmulas. Un modelo que durante años nos pareció mezquino por claustrofóbico, cuando no directamente mafioso, se antoja un vibrante ecosistema comparado con el desierto de las emisoras actuales. Básicamente, si tienes nuevas canciones, tus posibilidades de llegar al gran público son mínimas. El fenómeno retroalimenta la atomización, que a su vez explica la creciente inoperancia sociológica, cultural y política de la música popular contemporánea, transformada ya en poco más que en otro apéndice más del arsenal dispuesto para el entretenimiento general.
Siguen saliendo discos fulminantes, canciones formidables y artistas con voz propia, pero lo tienen crudo para dedicarse en serio a lo suyo. Morir de aburrimiento, inoperancia y asco, en TikTok o Instagram, y a la vista de todos, más informado que ninguna generación previa, con acceso a más música que sus padres o abuelos gracias a Spotify y etc., y con unas regalías, de nuevo cortesía de Spotify y etc, similares a las de los flamencos o los bluesmen a los que grababan por un frasco de vino o un anillo de mierda. Tal es la conclusión, penosamente estéril, de nuestro tiempo, mientras el público esboza una mueca de hastío, apaga la canción, que ya dura más de dos minutos, y se hace un selfie. Otro.
–