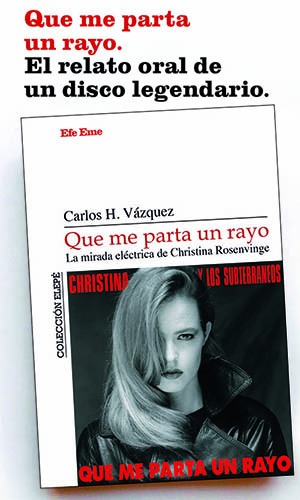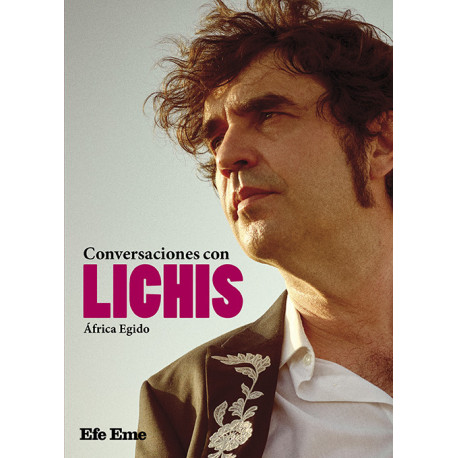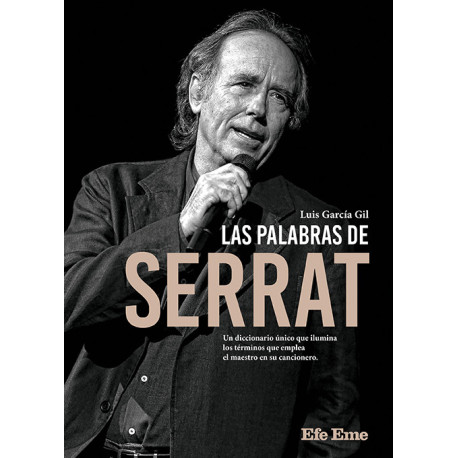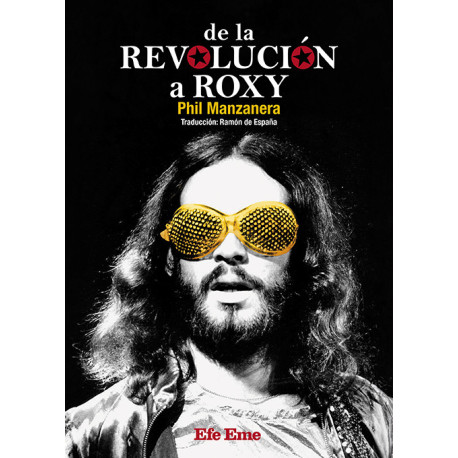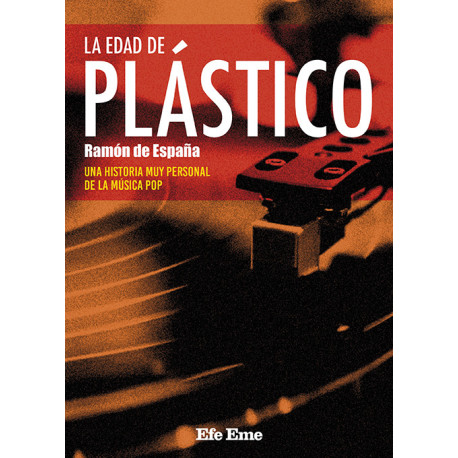CINE
“Defiende este postulado hasta sus últimas consecuencias: estamos ante un arte que se reinventa a cada paso, que resurge eternamente de sus cenizas aun cuando parece acorralado”
“La ciudad de las estrellas” (“La La Land”)
Damien Chazelle, 2016
Texto: JORDI REVERT.
En su célebre ensayo “Entertainment and Utopia”, Richard Dyer señalaba –con mucho acierto– hasta qué punto el musical debía lidiar con contradicciones dentro de su régimen de representación. Es el precio que el género paga desde sus orígenes por bregar con lo utópico: el musical, en su artificio y en su consciencia, representa al propio cine en su esencia de arte dispuesto, en su creación de un lenguaje propio, a arrancar al espectador de las garras de lo real. El revival que ha vivido en las últimas décadas no hacía sino certificar su defunción tiempo atrás en tanto que espectáculo de alto grado de autorreflexividad formal. Dicho de otra manera, estrenos como “Mamma Mia!” (Phyllida Lloyd, 2008) o “Nine” (Rob Marshall, 2009) indicaban que el musical ya no era una metáfora del propio cine, sino una prolongación aséptica de referentes dados y a la medida de la era del simulacro. Hay excepciones, por supuesto, y entre ellas el caso de Baz Luhrmann merece un estudio aparte, pero es inevitable detectar una inercia generalizada en la que resulta difícil imaginar un reflote del género desde la condición básica para ello: la plena operatividad y armonía de sus propios códigos lingüísticos.
“La ciudad de las estrellas” se rebela contra esta idea, incluso cuando sabe que no podrá ser un musical completo en ese contexto. En esa tensión está su fuerza y su reivindicación: devolver el musical a los riesgos que conlleva jugar en los laberintos de la utopía, y hacerlo como acto de fe, creyendo que es posible tomarse muy en serio la ingenuidad, que la imagen puede volver aún hoy a ese éxtasis anterior. No es extraño que sea una película de soñadores pese a todo, en la que sus protagonistas se empeñan en rescatar expresiones artísticas de capa caída o de escaso predicamento entre el público, acá el jazz o el teatro independiente. Su cruzada es la de su director Damien Chazelle lanzándose a un ejercicio de recuperación con doble voltereta mortal: por un lado, retomar el camino apuntado por el musical clásico de Hollywood y llevarlo a valientes reconfiguraciones, algo que salta a la vista ya en el primer número con la vitalista “Another Day of Sun”; por otro, hacerlo no siguiendo estructuras modélicas, sino introduciendo una disposición más libre de las relaciones entre música e imagen, como si de una sesión de free jazz se tratase. Su relación con las formas clásicas del musical se remite antes a concretas derivas de la coreografía –los juegos en busca de complicidad de “A Lovely Night”− o a temas conocidos –las cuatro chicas que comparten piso mientras intentan cumplir sus sueños bien podrían referenciar a las coristas de “Vampiresas 1933” (“Gold Diggers of 1933”, Mervyn LeRoy, 1933)−, mientras que su vínculo con el jazz es el que define el devenir emocional a través de las estaciones, un estado de ánimo cambiante que fluye en la gestión de los sueños paralela a la del amor. Ambos se encontrarán en una imagen poderosa: la cámara adentrándose en el tubo de una trompeta para salir al mundo de la utopía.
Resurgir de las cenizas
En una escena en la que Chazelle habla en primera persona como en ninguna otra, el personaje de Ryan Gosling explica al de Emma Stone las fuerzas y procesos creativos que operan en una formación de jazz. Le cuenta que se trata de una batalla en constante transformación, un diálogo hacia lo desconocido. El montaje, tan preciso, tan embriagador como en “Whiplash” (Chazelle, 2014), nos sumerge en ese pequeño ensayo personal que transmite toda la pasión del cineasta. Lo interesante, sin embargo, está en la idea según la cual estamos ante un arte que se reinventa a cada paso, que resurge eternamente de sus cenizas aun cuando parece acorralado. “La ciudad de las estrellas” se proclama tan soñadora como sus protagonistas y lleva ese postulado hasta las últimas consecuencias, hasta un epílogo virtuoso en el que la puesta en escena dispone un universo soñado y mutante de un momento a otro, que en su torrente de emociones solo rinde cuentas a los anhelos de los amantes, entregadísimos Gosling y Stone. Se trata, quizá, de la única manera en la que este musical podía descartar los peligros de la nostalgia y evitar ser otro reflejo inerte: abrazando las aspiraciones utópicas que siempre movieron nuestros sueños.
–
Anterior crítica de cine: “Passengers”, de Morten Tyldum.