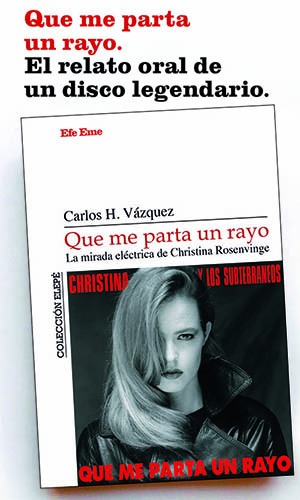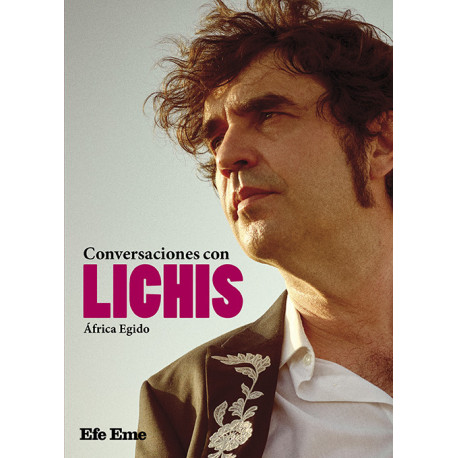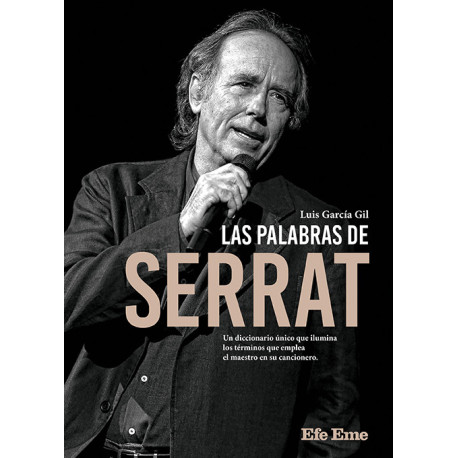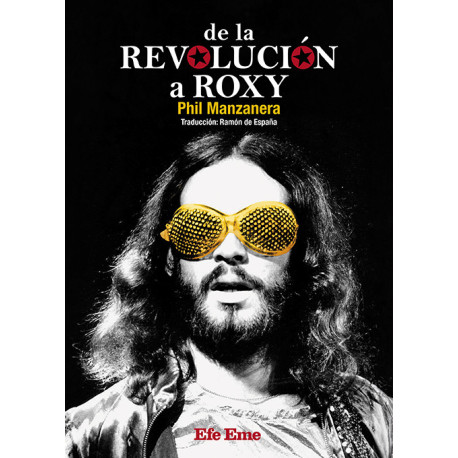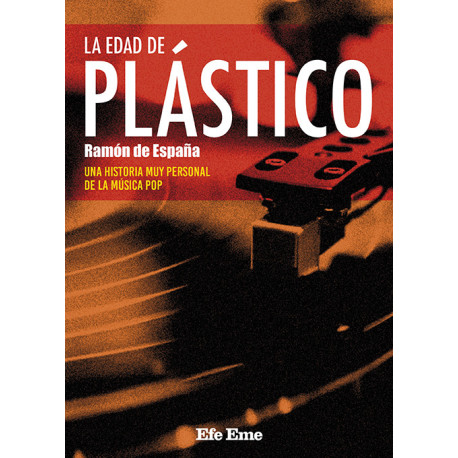«Las cosas no siempre fueron como en las últimas décadas, el dinero público trajo con él todo un cambio en la contratación musical, extinguiendo al necesario ‘empresario’ y socavando el papel de las salas de conciertos»
Juan Puchades rememora cómo se organizaban en el pasado los conciertos en nuestro país, y cómo el modelo cambió radicalmente en los últimos años.
Una sección de JUAN PUCHADES.
Ilustración: BORJA CUÉLLAR.
Quizá los lectores que tengan una edad recuerden cómo sus padres y abuelos admiraban todo lo que venía de fuera: si un electrodoméstico procedía de Alemania, era garantía de calidad absoluta. Si su origen era estadounidense («americano», obviando que América es un continente y no un país), ni te cuento el alborozo que provocaba. A algunos todo aquello nos parecía una verdadera sandez, un enorme complejo de inferioridad (como el de envidiar a los tipos altos, muy propio del españolito del siglo pasado). Claro, que ellos habían padecido el franquismo y habían crecido en un país amordazo, cargado de miedo, triste y cerrado. Sin embargo, pasaron los años y esa especie de mitomanía hacia lo foráneo había echado raíces también en el pop (en nuestra cultura en general, y en todos los estratos sociales): todo lo que procedía del exterior era mucho mejor, y si era británico o estadounidense, no te cuento… Sí, exactamente lo mismo que nuestros padres y abuelos. Ello ha conducido a un monumental desinterés por el pop español y ha provocado que no haya sido suficientemente estudiado y permanezca casi como un completo desconocido: la bibliografía y estudios sobre figuras o movimientos locales es escasa (aunque afortunadamente, poco a poco, se le va poniendo remedio. No puedo dejar pasar la oportunidad de recomendar encarecidamente la lectura de “Veneno en dosis camufladas. La censura en los discos de pop-rock durante el franquismo”, de Xavier Valiño, editado por Milenio) lo que ha traído aparejado que, en gran medida, hayamos olvidado el pasado (el propio, que ya es demencial) y no recordemos casi nada. No solo desconocemos las biografías de los artistas, no tenemos ni idea de cómo fueron las cosas hace décadas en cuanto a producciones, sistemas de trabajo, industria o directos.
Últimamente, charlando con compañeros críticos y con músicos, es recurrente comentar el último drama que padece la música española, el cambio de paradigma en los directos. Parece que las cosas siempre hubieran sido como fueron en los últimos años, con las instituciones como principal organizador de conciertos y con las salas funcionando mediante alquiler. Sin embargo, no siempre fue así. Como ya contamos aquí, ese modelo se impuso desde finales de los años setenta, con la llegada de la democracia, pero antes era similar a como lo sigue siendo en casi todos los países del mundo. Pero parece que (¡ahí estamos!) se ha olvidado por completo, en un muy propio ejercicio de amnesia hispana, quizá porque la generación de músicos de los años ochenta se sintió muy cómoda con el recién estrenado modelo (que a lo largo de los años a algunos les reportó cientos de millones de las antiguas pesetas) y, además, borró del mapa a los artistas de las décadas anteriores, quienes, olvidados y/o ninguneados, pocas ocasiones han tenido de explicar su historia, sus historias (volvemos a lo de arriba).
En todo caso, veamos cómo funcionaba la organización de conciertos antes de la llegada de dinero público:
–Las salas de baile, de fiestas, teatros o discotecas eran las que habitualmente contrataban a los artistas siguiendo dos modelos: a) se pagaba el caché que el artista estipulara; b) se ofrecía una cantidad por concierto y el artista decidía si la aceptaba o no. En ambos casos, era la sala la que mantenía una programación más o menos estable de conciertos y la que se jugaba el dinero en cada uno de ellos, promocionaba el evento y obtenía sus ingresos de la venta de entradas y las copas despachadas durante el mismo (o de la cenas, que era una modalidad que también se daba, la de cena-espectáculo). Así, había acuerdos de caballeros y muchos artistas actuaban siempre en la misma sala de la misma ciudad, seguros de que serían bien tratados y, con toda probabilidad, al año siguiente contratados de nuevo, haciendo, incluso, oídos sordos a las ofertas de otras salas que podían ofrecerles cantidades mayores.
–Los conciertos al calor de fiestas mayores, patronales y demás también existían, claro que sí, pero generalmente se celebraban en carpas, entoldados, recintos acotados o plazas de toros: en los primeros casos, un empresario contrataba un espacio con el ayuntamiento de turno (como el feriante de la noria o el de la tómbola paga por el suyo) y montaba su chiringuito, amenizado por actuaciones de orquestas, grupos o solistas: el público accedía mediante entrada. El modelo de contratación era el mismo que el anterior: se pagaba el caché estipulado o la cifra acordada, y el riesgo lo asumía el empresario. Las plazas de toros, lo mismo: un empresario las alquilaba y programaba durante las fiestas. Todo esto se fue al cuerno con los conciertos callejeros y gratuitos.
–En verano, además, y principalmente en zonas costeras, había empresarios que organizaban espectáculos, reuniendo a varios artistas en un mismo cartel, de forma itinerante por distintas ciudades y pueblos, alquilando espacios para celebrarlos. Obviamente, ellos asumían los riesgos económicos.
Es decir, lo de alquilar las salas y funcionar «a empresa» (el artista alquila una sala en una ciudad, paga por ella y se lleva la taquilla) no existía. Eso es una novedad que llegó con la proliferación de los conciertos financiados por instituciones, que alejaron al público de las salas (principalmente por los conciertos gratuitos, un tumor maligno para la música en vivo) y provocó que, a lo largo de los años ochenta, desaparecieran la mayoría de las grandes salas de conciertos y quedaran las de mediano o pequeño aforo, que funcionan generalmente como discotecas o bares de copas. En ese escenario, surgió la actual fórmula del alquiler.
Evidentemente, con la llegada de los grandes conciertos internacionales y la organización de potentes giras nacionales, sí se fijó el alquiler de grandes recintos, principalmente deportivos. Pero ese es un asunto bien distinto.
Sirva todo esto para comprender que las cosas no siempre fueron como en las últimas décadas, que el dinero público trajo con él todo un cambio en la contratación musical, extinguiendo al necesario «empresario» y socavando el papel de las salas de conciertos, como consecuencia llegó el alquiler de estas, todo un despropósito que sufren, sobre todo, los artistas más humildes. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir que algunas pequeñas salas siguen pagando un fijo a cada grupo que pisa sus tablas o manejan diferentes porcentajes. Les honra hacerlo así, pues ese debería ser el sentido si uno mantiene una sala de conciertos: organizar actuaciones, y que el músico vaya y haga su trabajo, que consiste en tocar.
–
Anterior entrega de El oro y el fango: Los retos de la nueva SGAE.