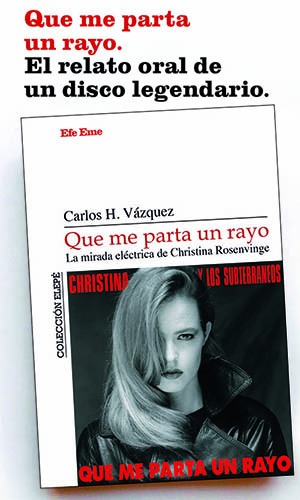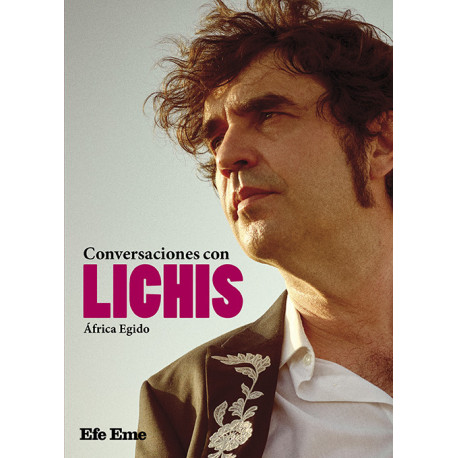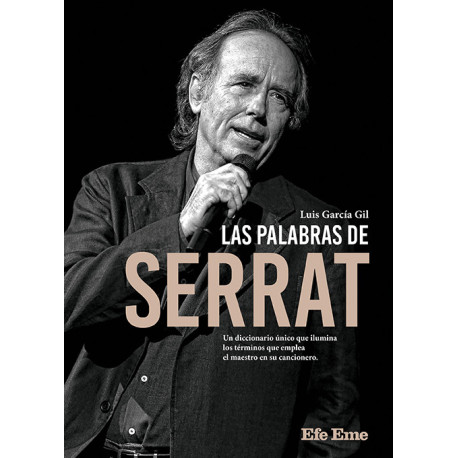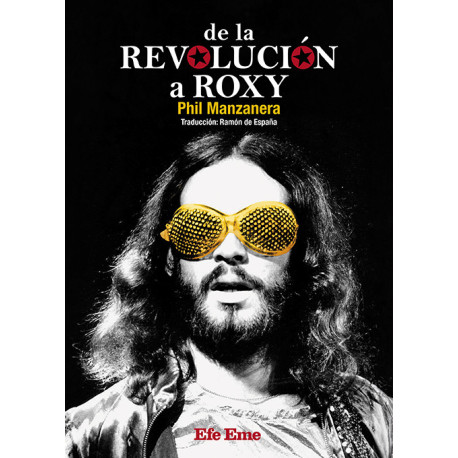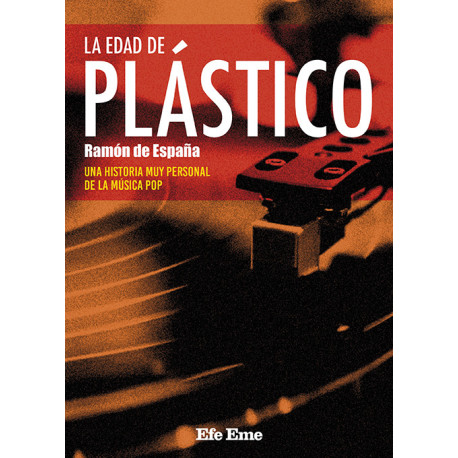«Se reafirma la expresión única de un autor en estado de gracia, que demuestra a cada nueva filigrana que su genio tiene más que ver con una visión íntima, inimitable del mundo que con actitudes impostadas del cine postmoderno»
«El gran hotel Budapest»
(The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson, 2014)
Texto: JORDI REVERT.
Theo Angelopoulos ya había cristalizado la tragedia de la Historia en «El viaje de los comediantes» («O thiasos», 1975): el eterno retorno de los fascismos, la sombra de la intolerancia que se cierne una y otra vez sobre los pueblos como síntoma de la degeneración de toda conciencia de humanidad. Al final de «El gran hotel Budapest», Wes Anderson pone en los labios de Saoirse Ronan un poema en el que dos hombres, uno del este y otro del oeste, sellan su amistad, ilustrando así los lazos ya eternos entre dos protagonistas antes de su dramática separación. En su triste conclusión aflora en la película de Wes Anderson el compromiso del autor, la fe en el ser humano que es también la fe en las historias que es capaz de crear y transmitir, en deuda directa y reconocida con Stefan Zweig.
Ese compromiso que habla de la imbatible esperanza del entendimiento con el otro apunta a las entrañas del cine de Wes Anderson como ese espacio interior en el que los grandes temas circulan con disimulada pasión –la condición salvaje en «Fantástico Mr. Fox» («Fantastic Mr. Fox», 2009), la infancia y la madurez en «Moonrise kingdom» (2012)–. Por encima de ellos, la caligrafía andersoniana sigue depurándose en formas exquisitas: la simetría de los planos, el (re)encuadre como arma gramatical para el gag, la cámara como narradora activa que busca con precisión rostros y cuerpos abstraídos en la personalidad rebosante de un cuento luminoso sobre la hora más oscura de Europa. En «El gran hotel Budapest», el virtuosismo del realizador se pone al servicio de herencias múltiples, que contemplan desde el «whodunit» de Agatha Christie al espíritu solidario de un Jean Renoir, pasando por la épica de la evasión carcelaria. Todas esas tradiciones son aquí asumidas con naturalidad bajo las coordenadas de una sensibilidad propia que entiende la imagen como lienzo polimórfico, en que una falsa pintura renacentista o la miniatura animada pueden fijar la idiosincrasia cómica, y la milimétrica planificación de la puesta en escena activa en cada secuencia un flujo abrumador de posibles emociones.
Del mismo modo, ese universo no deja de alimentarse de actores que se ajustan con sutileza a los perfiles andersonianos. Si Ralph Fiennes revisa a la perfección el carisma y las contradicciones de sus protagonistas –en su Gustave H. se identifican sin dificultades los trazos de Mr. Fox–, no resulta menos estimulante ver a Adrien Brody como irritado villano, a Willem Dafoe como metódico matarife o a F. Murray Abraham como melancólico narrador. En los matices de sus gestos, puntuados por la magnífica banda sonora de Alexandre Desplat, se reafirma la expresión única de un autor en estado de gracia, que demuestra a cada nueva filigrana que su genio tiene más que ver con una visión íntima, inimitable del mundo que con actitudes impostadas del cine postmoderno.
–