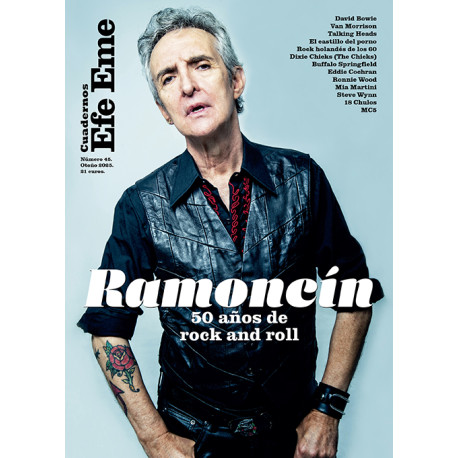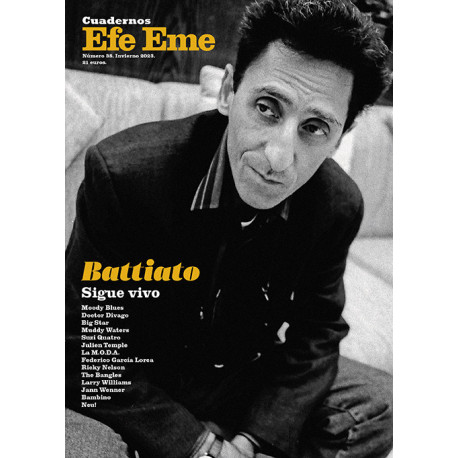COWBOY DE CIUDAD

«El resultado suena fresco, espontáneo, con la viveza de un artista que no tiene nada que demostrar y, por eso mismo, lo demuestra todo»
En el nuevo disco del músico estadounidense, figura indispensable del country, ahonda Javier Márquez Sánchez en este artículo.
Texto: JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ.
Foto: NEILSON HUBBARD.
La carretera sigue siendo el gran escenario de la música americana. No es casual que Rodney Crowell haya titulado su nuevo disco Airline highway, una referencia a esa vieja vía de Louisiana que se extiende desde Baton Rouge hasta New Orleans, atravesando clubes de música, bares donde resonaron brass bands y esquinas impregnadas de blues. Para Crowell, que nació en Crosby, Texas, en 1950, y creció absorbiendo sonidos del sur, esa carretera simboliza tanto el viaje físico como el espiritual: la búsqueda de raíces y la reafirmación de que la música se nutre de un lugar y de una comunidad concreta. Con más de setenta años a sus espaldas, este veterano no se limita a reeditar fórmulas; lo que ha hecho aquí es un testamento vitalista, un disco en el que se siente libre, acompañado y sorprendentemente ligero.
Crowell decidió grabar en Dockside Studios, en Maurice, Louisiana, un enclave mítico en el que la humedad, el olor a pantano y la proximidad de New Orleans impregnan cada nota. Viajó hasta allí en furgoneta junto a su banda, como si el trayecto fuese parte de la grabación. Esa especie de peregrinación musical terminó por definir el espíritu del álbum: nada impostado, todo orgánico, capturado casi en directo, como si las canciones hubieran nacido entre una conversación y un vaso compartido. El resultado suena fresco, espontáneo, con la viveza de un artista que no tiene nada que demostrar y, por eso mismo, lo demuestra todo.
El primer golpe llega con “Rainy days in California”, una canción escrita y cantada junto a Lukas Nelson. La elección de Nelson no es casual: hijo del gran Willie, heredero de la tradición outlaw, pero con un pie firme en el presente. El diálogo entre ambos se siente como una conversación de generaciones, con Crowell reflexionando sobre los días grises de California —tan escasos en un estado que siempre presume de sol— y Nelson aportando un tono fresco y juvenil, casi cómplice. La canción destila melancolía, pero también una suerte de serenidad: esa aceptación de que el tiempo pasa y de que lo que queda es la música compartida.
Otra de las joyas del álbum es “Taking flight”, nacida a cuatro manos con Ashley McBryde. Aquí la química es inmediata: la voz áspera y emotiva de McBryde se entrelaza con la de Crowell en un tema que habla del desarraigo, de las despedidas y de la necesidad de lanzarse al vacío, aunque duela. McBryde lo ha dicho en entrevistas: escribir y cantar con un icono como Crowell le abrió un terreno emocional nuevo. Y él, por su parte, ha confesado que la canción no podía existir sin su voz. Lo cierto, es que el tema logra lo que pocos dúos consiguen: sonar a verdad, a confesión compartida. Es un vuelo que despega desde la vulnerabilidad y aterriza en la complicidad.
El disco está lleno de colaboraciones que enriquecen la textura. Larkin Poe aportan guitarras resbaladizas y armonías sureñas en varios cortes –especialmente en “Louisiana sunshine feeling okay”–, empapando el sonido de blues y de raíces femeninas. Charlie Starr, de Blackberry Smoke, aporta su crudeza rockera en “Heaven can you help”, un tema que huele a club pequeño y a cerveza derramada en el suelo. Y el joven Tyler Bryant, productor además del álbum, funciona como catalizador del conjunto: aporta energía, electricidad y un entusiasmo contagioso que se siente en cada riff. Bryant, que podría ser hijo de Crowell, se convirtió en el puente generacional perfecto: alguien que no teme al legado, pero tampoco lo sacraliza, y eso le permite marcarse dúos como el de “The twenty-one song salute”.
El corazón del disco late con “Simple (you wouldn’t call it simple)”, un tema en el que Crowell se permite reflexionar sobre lo vivido. Aquí no hay nostalgia azucarada, sino una sabiduría que reconoce los errores y al mismo tiempo celebra el presente. «No quiero volver a ser joven —parece decir— porque ahora vivo más en el momento y menos en el pasado». Esa frase resume el espíritu del álbum: lejos de anclarse en la memoria, Crowell elige mirar de frente al presente con gratitud. Es un gesto raro en tiempos donde muchos artistas veteranos prefieren girar en torno a los viejos éxitos.
El final del disco guarda un golpe de emoción inesperado con “Maybe somewhere down the road”. Es una canción que habla de una historia real: un amor de juventud que acabó en tragedia, cuando aquella mujer se quitó la vida. Crowell la recuerda sin artificio, sin dramatismo excesivo, como quien abre una herida que sigue doliendo pero que ya no sangra. Es un cierre que conmueve porque suena honesto, despojado de adornos. Más que una canción, parece un acto de memoria y de compasión.
Lo más interesante de Airline highway no es solo la calidad de las canciones, sino la sensación de comunidad que transmite. Se trata de un disco grabado como si fuera una fiesta en el porche, con músicos que se suman, con voces que aparecen sin buscar protagonismo. Esa idea de «hacer música juntos» es la que ha definido a Crowell desde sus inicios, cuando compartía escenarios con Emmylou Harris o componía para otros. Aquí, en plena madurez, vuelve a esa raíz: el arte como conversación, no como monólogo.
Hay una frase que él repite con frecuencia: «Mi ambición ya no es ser un nombre reconocido en cada casa; lo que quiero es divertirme». Esa libertad, esa falta de presión, es la que convierte a Airline highway en un álbum luminoso. No se trata de un trabajo solemne, ni de una despedida anticipada, ni de un intento de competir con las nuevas generaciones. Se trata de un artista que se mira al espejo, se reconoce, y decide seguir escribiendo canciones porque todavía tiene algo que decir. Y, sobre todo, porque todavía tiene ganas de tocar y cantar con otros.
En la tradición de los álbumes sureños que suenan a carretera, a pantano y a comunidad, escuchar Airline highway es como abrir una ventana en verano: entra aire cálido, húmedo, cargado de vida, con ruidos de fondo que son parte del paisaje. Rodney Crowell, que lleva medio siglo escribiendo canciones, ha logrado algo que pocos consiguen: sonar nuevo sin dejar de ser él mismo. No hay artificios de producción, no hay intentos de sonar contemporáneo a la fuerza. Lo que encontramos es música viva, grabada casi en una sola toma, con la convicción de que lo mejor ocurre cuando la cinta rueda y los músicos se miran a los ojos. Esa es la verdadera magia de este disco: la sensación de estar en la sala, de formar parte de una reunión en la que el tiempo se detiene.
–