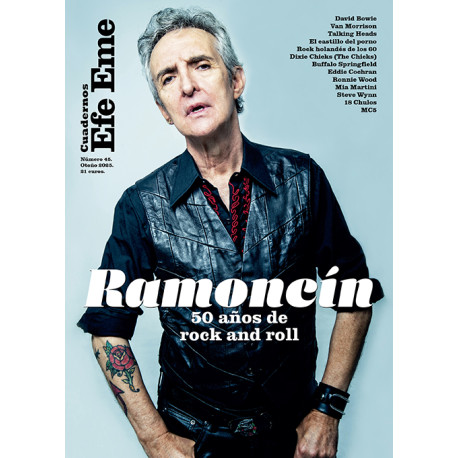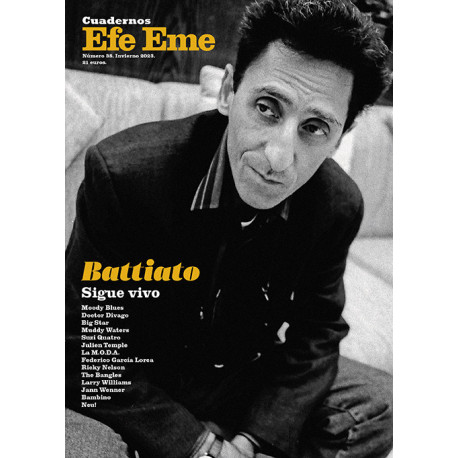COWBOY DE CIUDAD

«Son piezas de una época en la que Jennings estaba redefiniendo Nashville a golpe de personalidad»
Lanzó su último disco en 1999 y falleció tres años más tarde. Más de dos décadas después llega Songbird, un trabajo que reúne grabaciones inéditas registradas entre 1973 y 1984 que su hijo, Shooter Jennings, ha compilado y mezclado en una obra de tres volúmenes. Este es el primero.
Texto: JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ.
Foto: RCA.
Hay discos póstumos que huelen a mausoleo y discos póstumos que abren una ventana. Songbird (publicado por Son of Jessi/Thirty Tigers) pertenece a los segundos. Lo que irrumpe aquí no es el cadáver disecado del outlaw por antonomasia, sino su respiración contenida en cinta magnética, un Waylon Jennings en plena forma —el de los setenta y primeros ochenta— que vuelve a entrar en la sala con los Waylors, se coloca la correa de la Telecaster y marca el pulso con ese swing feroz, entre el latigazo del backbeat y la gravedad de barítono que solo él sabía convertir en credo.
Que el mediador sea su hijo, Shooter, importa: no hay arqueología fría, sino conversación íntima entre dos generaciones que se reconocen en la cabina, un diálogo de sangre que rescata tomas completas y las pone en órbita contemporánea sin limarlas hasta la asepsia ni maquillarlas con oropeles nostálgicos.
El título —Songbird— funciona como poética y como declaración de intenciones. Que la carta de presentación sea precisamente la versión del clásico de Christine McVie sitúa el disco en un territorio de devoción. Más que un gesto de apropiación, Waylon canta mirando de frente la fragilidad de la melodía y, al hacerlo, la vuelve suya. La mezcla deja que la voz se asiente sobre la madera del conjunto; no busca trucos de resurrección digital, sino abrir espacio para que el timbre hondo y gastado —pero todavía flexible— camine con naturalidad entre pedal steel y amplificadores a válvula. En el estribillo, cuando suelta el «and the songbirds keep singing…», uno entiende por qué el mito no termina: porque lo que queda no es mármol, es músculo. La pista, lanzada como primer sencillo en junio, servía ya de brújula emocional del proyecto.
Pero Songbird no es una cápsula aislada, es el pórtico de una trilogía. Shooter ha repetido la idea en entrevistas y notas: hay más en el arcón, y lo que escuchamos ahora es apenas el primer «regalo» a los oyentes que mantuvieron viva la llama. Eso explica el cuidado casi documental con el que se presenta el repertorio: sesiones originales con The Waylors —la columna vertebral de ese sonido curtido en carretera—, la batería seca y protectora de Richie Albright, la pedal steel doliente de Ralph Mooney, apariciones de amigos como Tony Joe White y la sombra íntima de Jessi Colter orbitando las cintas. Son piezas de una época en la que Jennings estaba redefiniendo Nashville a golpe de personalidad: del Honky tonk heroes (1973) en adelante, la estela del «hazlo a tu manera» que convirtió al outlaw en una ética.
El otro pilar de este trabajo es “The cowboy (small Texas town)”, rescatada como sencillo posterior: un two-step con polvo en las botas, coescrita con Johnny Rodríguez en plena fiebre creativa de finales de los setenta. Aquí el Waylon narrador dibuja la geografía moral que siempre habitó: hombres que se miden por el peso de sus silencios, bares con neones que prometen alivios provisionales, carreteras que no llevan a ninguna parte y, sin embargo, son el único camino posible. Shooter no ha plastificado nada; se limita a ordenar, a limpiar el óxido de los cabezales y a empastar con criterio de músico, no de taxidermista. Se nota en los balances: las bases respiran, la steel no invade, la voz manda.
Hay quien desconfía del archivo por entenderlo como expolio. Aquí la sensación es la contraria: Songbird no se apropia del legado, lo cuida. La edición —austera, directa— entiende que el carisma de Jennings no necesitaba prótesis. Las diez pistas pasan en poco más de media hora, como un concierto comprimido que el oído completa con la imaginación: el crujido de la madera, el murmullo del público, el guiño del bajista cuando engancha el «boom-chicka» en el sitio exacto; no hay relleno. Si el conjunto incluye versiones —como indica la prensa especializada—, la voz de Waylon impone esa alquimia que borra la frontera entre lo propio y lo ajeno: lo que toca lo vuelve narrativa Waylon, fatalista pero tierna, orgullosa pero vulnerable.
Que el material provenga del periodo 73–84 añade contexto: eran años de carretera infinita, de discos que se plantaban frente al establishment con una sonrisa torcida. Se entiende, entonces, que el color del álbum oscile entre la fibra del honky tonk eléctrico y la balada que mira al desierto. El encanto técnico reside en no pretender lo imposible: no hay “modernización” a destiempo, sino fidelidad a la textura analógica, a la compresión natural de cinta, a esa pegada de batería que suena a sala pequeña y a micro bien colocado. Lo nuevo no son las notas: lo nuevo es poder escucharlas por fin con la claridad que merecen, sin polvo de archivo, con el mimo de quien ha pasado horas a solas con el fantasma del padre y ha encontrado la manera de acompañarlo sin hablar por él.
También es un disco sobre el tiempo y sus pliegues. Escuchar hoy a Waylon cantar con esa mezcla de autoridad y cansancio es recordar que la rebeldía del outlaw nunca fue pose, sino instinto de supervivencia. Songbird se planta en 2025 no para competir con nada, sino para recordarnos que la sinceridad del fraseo —esa forma de “colgarse” en la sílaba, de adelantarla medio milímetro para empujar la banda— sigue siendo contemporánea. La música country cambia de acentos, se mezcla, se distorsiona; la voz de Waylon, en cambio, se mantiene como una brújula. Y, quizá, por eso esta resurrección no tiene sabor a epitafio, sino a conversación pendiente: un padre que vuelve desde una cinta de dos pulgadas a contar lo que ya sabíamos —que «seguir siendo uno mismo» no es un eslogan— y un hijo que responde con trabajo y respeto.
En definitiva, Songbird no suena a museo, sino a presente. A una banda que entra apretada, a una voz que lleva cicatrices y las exhibe con elegancia, a un hijo que entiende que el mejor homenaje es no interponerse. Es un disco breve y completo, una carta encontrada bajo el felpudo del tiempo que alguien —con cuidado y amor— ha limpiado, plegado de nuevo y dejado a la vista. Pasen, escuchen; Waylon sigue aquí.
–
Anterior entrega de Cowboy de Ciudad: Con Rodney Crowell en la carretera.