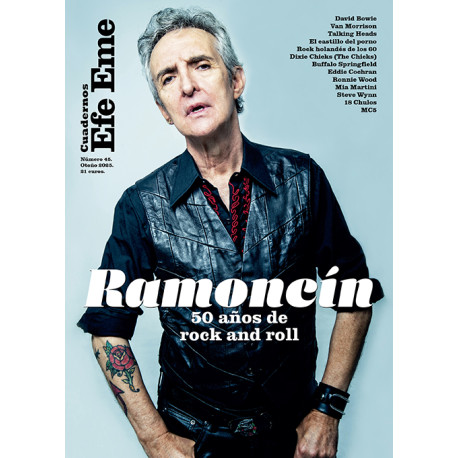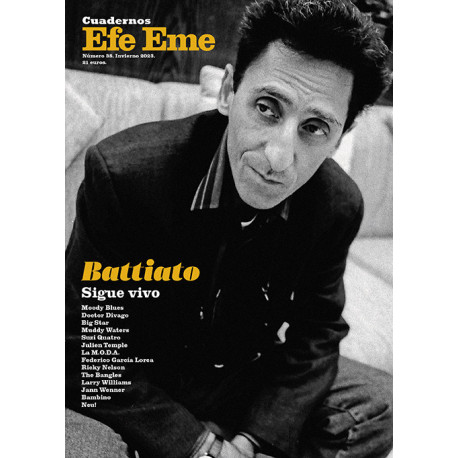LA ESPUMA DE LOS DÍAS

«Imagino que el algoritmo, quién quiera que sea ese ser inanimado y fantasmal, debe haberse vuelto loco intentando buscar puntos en común entre la docena o así de artistas mayúsculos que han fallecido en las últimas semanas»
Vuelve La espuma de los días, aunque, por el momento, con periodicidad mensual. Hoy Luis Lapuente recuerda el impacto personal, social y artístico, de algunos personajes importantes que murieron recientemente; un impacto que resiste con denuedo a la dictadura de los algoritmos.
Una columna de LUIS LAPUENTE.
En 1970, el sello Columbia (en España, CBS) publicó un doble elepé antológico titulado Llena tu cabeza de rock, con una foto del violinista del grupo Flock, Jerry Goodman, ocupando la portada, melena al viento. Para el aficionado que se aventuraba entonces en el fascinante mundo del pop, aquello era una cueva del tesoro, donde, sí, había rock, pero también mucho folk, jazz rock, música experimental, country, psicodelia, prog y blues, con artistas como Santana, Leonard Cohen, Blood, Sweat & Tears, Moondog, Al Stewart, Laura Nyro, The Byrds, Spirit, Argent, Mike Bloomfield, Amory Kane y Tom Rush, entre otros. Un abanico de músicos tan variopinto que aún hoy sigue siendo el modelo de lo que uno le pide a un buen recopilatorio. Que te descubra canciones que no tienen nada que ver con las que ya sabes que te gustan, que te sorprenda, que te atrape, que te deje con ganas de más, que alimente tu curiosidad. Justo lo contrario de lo que te ofrecen los malditos algoritmos de Spotify o de YouTube, o de cualquiera de las plataformas de streaming.
Sobre este asunto reflexiona la periodista Cassidy Sollazzo en la revista norteamericana Paste del pasado 15 de septiembre, en un artículo titulado “El arte perdido de los discos recopilatorios”: «La última vez que estuve en Los Ángeles, pasé por Record Safari y salí con, entre otras cosas, un cedé recopilatorio de tres dólares titulado Artist’s choice: Joni Mitchell, music that matters to her, de 2005. Un disco que promete acompañarte durante una hora con la colección de discos de Joni Mitchell, y que incluye canciones de Duke Ellington, Miles Davis, Etta James, Bob Dylan y otros grandes del folk y el jazz. Junto con el cedé venía un folleto con breves comentarios de Mitchell sobre cada una de las canciones que había seleccionado. Era como una lista de reproducción, pero aún más personal y tangible, lo que generaba una experiencia auditiva intrínsecamente más activa que poner una lista de reproducción de cien canciones en modo aleatorio.
»Mitchell analizaba canciones de su juventud (“Clair de lune”, de la colección de discos de sus padres, o “Les trois cloches”, de Edith Piaf, que escuchó en una fiesta de cumpleaños cuando era niña) y se preguntaba por qué Gaucho, de Steely Dan, no tuvo el mismo éxito que Aja (…) Me pareció la ventana más personal a sus gustos que habíamos tenido de Joni en años, y algo que ni siquiera habría sabido que existía si no lo hubiera tenido en mis manos. Escuchar el disco junto con sus notas es una experiencia que despierta la curiosidad, en lugar de un reproductor que te recompensa por repetir más de lo mismo (…) Si las listas de reproducción actuales están diseñadas para maximizar los clics y mantenerte en un bucle de escucha, los cedés recopilatorios eran todo lo contrario. Eran finitos y seleccionados, y encarnaban una especie de descubrimiento guiado que en su día fue fortuito y definió la cultura. Los comprabas por una o dos canciones, solo para descubrir artistas que nunca habrías buscado por tu cuenta (…) Las recopilaciones ofrecían una forma de escuchar que era económicamente práctica y culturalmente específica, centrada en aprovechar la oportunidad de escuchar algo nuevo, convirtiendo la música en un pasatiempo activo que se ha perdido en la era actual del streaming, inestable y basada en algoritmos».
Imagino que el algoritmo, quien quiera que sea ese ser inanimado y fantasmal, debe haberse vuelto loco intentando buscar puntos en común entre la docena o así de artistas mayúsculos que han fallecido en las últimas semanas. Algo de ritmo y no algoritmo (si me permiten el chiste fácil) es lo que le haría falta, alma de explorador, mirada limpia para enlazar en una antología imaginaria las canciones de Brian Wilson, Lalo Schifrin, Bobby Whitlock, Flaco Jiménez, Sly Stone, Eddie Palmieri, Rick Davies (de Supertramp), Mark Volman (de los Turtles), Terry Reid, Manuel de la Calva, Connie Francis, Ozzy Ousborne o Hermeto Pascoal, artistas todos ellos que nos han hecho tan felices (sí, también Ozzy) a lo largo de los años sin necesidad de que una máquina infernal nos señalara el camino más lógico que debíamos marcar en nuestro reproductor de música. No queremos máquinas ni fórmulas matemáticas que nos dirijan, confirmando lo que ya somos, sino acaso personas de carne y hueso que nos guíen, que nos emocionen, que nos acompañen en el fascinante viaje de descubrir la vida y de amar la música.
O la literatura. O las series televisivas, como la gloriosa primera temporada de True detective, y esa banda sonora seleccionada con mimo de zahorí por el gran T Bone Burnett. O el cine, claro, ahora huérfano desde la reciente muerte del gran Robert Redford, un actor, productor y director que acompañó toda mi vida y la de muchos otros. Al menos tengo dos de sus películas en uno de esos pequeños altarcitos que vamos confeccionando a lo largo de los años con los libros, las películas, los discos que un día removieron nuestras entrañas. Libritos como Las gallinas de Cervantes (Ramón J. Sender), La Biblia de neón (John Kennedy Toole), Universo de locos (Fredric Brown), La investigación (Stanislaw Lem) o Dioses que fallan (Tim Keller). Películas como El increíble hombre menguante (Jack Arnold), La gran prueba (William Wyler), Abismos de pasión (Luis Buñuel), Señales (M. Night Shyamalan) o Plan diabólico (John Frankenheimer).
O como esas dos joyas inmortales de Robert Redford, que conviene revisar estos días para comprobar su asfixiante parecido con el mundo en que vivimos, su aterradora similitud con nuestras contradicciones personales, nuestros miedos, nuestras disyuntivas, nuestras perspectivas vitales. Una es Los tres días del Cóndor, cine de espías y mucho, muchísimo más, dirigida en 1975 por Sydney Pollack, con un Max Von Sydow tan impresionante como Redford, personajes poliédricos ambos que casi sin saberlo interpretan el mismo arcano de nuestra existencia, inmersos en un mundo perverso del que, cada uno a su manera, intenta protegerse. La otra es Quiz show, dirigida por el propio Redford en 1994, con un puñado de extraordinarios actores (Ralph Fiennes, Rob Morrow, Hank Azaria, Martin Scorsese o el colosal John Turturro). Una película también modélica, basada en hechos reales, que explora una vez más la incoherencia de nuestras decisiones, los caminos que pudimos haber tomado y desdeñamos, la miseria de los poderes ocultos que manejan nuestras vidas desde las tinieblas. Y la redención, también la redención.
Hoy necesitamos más que nunca libros, películas, discos que nos rediman, que nos conmuevan, que nos despierten de este letargo ensordecedor, que nos protejan del mal. Del Mal y sus afluentes y sus algoritmos, una palabra cuyo origen algunos apuntan a la latinización del nombre de Al-Juarismi, matemático, astrónomo y geógrafo persa, jefe de la Casa de Sabiduría de Bagdad en el año 820, considerado uno de los grandes matemáticos de la historia (al parecer, presentó la primera solución sistemática de ecuaciones lineales y cuadráticas). Sí, claro, las palabras también cobran nuevos significados según el contexto en que se utilicen, por eso estamos obligados a rebelarnos contra el algoritmo (el ser inanimado, no la palabra), contra el pensamiento único y la corrección política, contra nuestra propia miseria moral, palpable en el protagonista y los demás personajes de Quiz show o en el Cóndor cuando se siente perdido y acorralado.
Para cerrar estas reflexiones circulares, no me resisto a volver al texto de Cassidy Sollazzo en la revista Paste: «Los cedés recopilatorios hicieron que el descubrimiento fuera una parte inevitable de escuchar música. El descubrimiento no era una función, ni un botón, ni una lista de reproducción ya seleccionada. Esa era la clave. El streaming promete hacer que el descubrimiento sea infinito, pero lo que realmente ofrece es escaso: un bucle interminable de sugerencias adyacentes, que suenan parecidas o transmiten sensaciones similares. Un algoritmo solo puede ofrecerte ligeras variaciones de lo que ya sabe que te gusta; no se arriesga, no te desafía, no te empuja hacia algo nuevo. La elección infinita se convierte en un camino estrecho, que acorrala los gustos de todos a través de las mismas entradas y escupe las mismas salidas que recompensan mantener tu escucha bajo unos pocos paraguas adyacentes. La ilusión de la personalización solo crea uniformidad, una cultura envuelta en un envoltorio individual. Los cedés recopilatorios iban en contra de eso, te ofrecían riesgos, sorpresas y joyas ocultas, y lo hacían con la autoridad que los oyentes realmente anhelan. Convirtieron la curiosidad en un hábito en lugar de una tarea, y te dejaron con descubrimientos que se quedaron grabados en tu memoria. Demostraron que los límites pueden dar lugar a más descubrimientos que la elección infinita».
En 1936, Charles Chaplin ya explicitó la infamia que amenazaba al mundo en esa película profética titulada Tiempos modernos. Unos cuantos siglos antes, el libro de Proverbios (18:2) nos avisaba: «Al necio no le complace el discernimiento; tan solo hace alarde de su propia opinión». De eso pretenden convencernos hoy los algoritmos, dictados por poderes diabólicos que nos susurran al oído la gran mentira: que no dependemos de nada ni de nadie, que somos tan listos, importantes y moralmente superiores a los demás que toda la verdad está en nuestra conciencia, que si volviéramos a nacer haríamos lo mismo, faltaría más, yo no me arrepiento de nada, para eso tengo mi opinión. En fin, como sentencia ese anuncio de una conocida marca de cosméticos, podríamos decir: «Porque tú lo vales». Tú y el algoritmo que maneja tus gustos musicales y tu vida con hilos invisibles.
–
Anterior entrega de La espuma de los días: No me contés milongas: el genio de Lalo Schifrin.