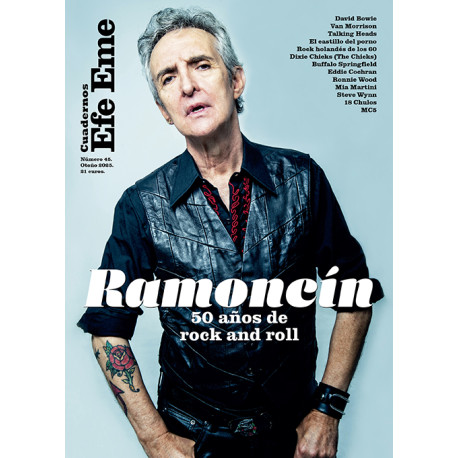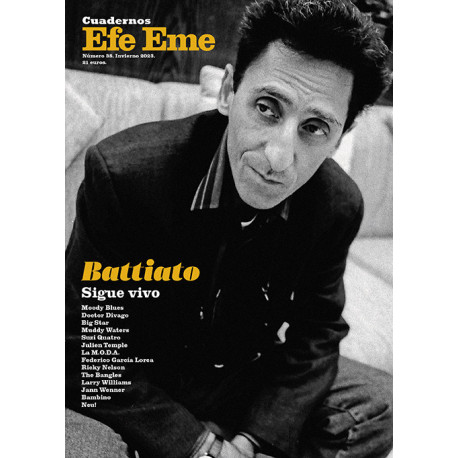Miles Davies: «Betty fue Madonna antes que Madonna. Prince antes que Prince»
Betty Davis fue mucho más que la musa o mujer de Miles Davis. María Canet repasa la influencia que esta pionera del funk tuvo sobre el legendario trompetista.
Texto: MARÍA CANET.
Foto: JUST SUNSHINE RECORDS (Wikipedia).
La noche que Betty Mabry conoció a Miles Davis, en el Blue Note de Nueva York, se fijó en sus zapatos. «No me interesó demasiado su jazz, pero cuando vi sus zapatos… Me encantaron sus zapatos», recordaba la artista para el documental Betty Davis, reina del funk (Phil Cox, 2017). A finales de los sesenta, el trompetista había cumplido cuarenta años y atravesaba un delicado momento en su carrera; había transcurrido una década desde la publicación de Kind of blue (Columbia Records, 1959), obra que le encumbró como tótem del jazz, pero el género perdía su hegemonía dentro de la comunidad afroamericana ante el auge del soul de la factoría Motown, el funk o la psicodelia.
Como los trajes de confección italiana que solía lucir, la exquisitez, sobriedad y elegancia de su música se antojaba aburrida para una juventud que, tras haber roto varias barreras en nombre de la igualdad y la libertad (la racial, la sexual o la de género), ansiaba diversión, riesgo y experimentación. Peinados afro, pantalones de campana, plataformas o llamativas camisas lo subrayaban: ya no querían ser pisoteados ni pasar desapercibidos; reclamaban ser vistos, escuchados. Pero Miles Davis necesitó que su camino se cruzara con el de Betty Mabry aquella noche, en el Blue Note, para entenderlo.
La joven, de veintitrés años, aterrizó en la gran manzana desde Pittsburgh dispuesta a marcar la diferencia y no pedir perdón por ello. Durante el día, trabajaba como modelo; por las noches, fantaseaba con componer sus propias canciones e interpretarlas mientras se contoneaba en la pista de baile de algún club neoyorquino. Era excesiva, carismática y salvaje, más aún que la propia ciudad: combinaba shorts o minifaldas con botas altas, se atrevía con bodys que imitaban la piel de cebra, no escatimaba en abalorios, brillos, plumas, flecos… Su presencia era la euforia tras la batalla, la libertad tras la injusticia. Betty había encontrado en esa jungla de asfalto el lugar idóneo en el que soltar su fiera interior. Solo necesitaba un empujón para atreverse a cumplir su sueño y rugir sobre el escenario.
A pesar de los casi veinte años de diferencia que les separaban, Davis y Mabry se tropezaron en el momento idóneo. Su unión fue breve (el matrimonio apenas duró un año) pero crucial para ambos. Se casaron en 1968, poco después de conocerse. Betty Mabry se convirtió en Betty Davis. Perdió su apellido, pero ganó una pionera del funk. También logró que el trompetista se reencontrara con su lado más transgresor: «Me gané el apellido Davis durante cada uno de esos días que duro esa unión», afirmó para el documental anteriormente citado. Tiró los elegantes trajes italianos de Miles a la basura y los sustituyó por flecos, coloridas camisas psicodélicas, cuero, turquesas y gafas XXL. Un cambio superficial que anunciaba uno mucho más profundo: el giro que el músico emprendería hacia el free jazz. A su llegada a Nueva York, la modelo había labrado amistad con Jimi Hendrix o miembros de Sly and the Family Stone (que posteriormente, incluso, formarían parte de su banda), algunos de los artistas que, a través de su música, mejor recogían los deseos y necesidades de la comunidad afroamericana. Ya no era momento para las dulces voces de la Motown, el sonido pulcro de conjuntos como The Supremes o The Tempations que buscaban agradar y aproximarse al pop blanco. Había llegado la hora de gritar, hacerse ver, pedir el correspondiente trozo del pastel y, sobre todo, no pedir permiso. No vivir bajo el yugo del miedo.
Gracias a Betty, que le descubrió el rock, el funk o la psicodelia, Miles Davis llevó su atrevida y recién estrenada estética a la composición: introdujo guitarras o bajos eléctricos en sus temas. Filles the Kilimanjaro (Columbia Records, 1968), el elepé con el que inició ese giro sonoro, es un homenaje a su esposa: su rostro (superpuesto tres veces y desdibujado, bajo el prisma psicodélico) es el protagonista de la portada, y el tema “Mademoiselle Mabry”, una evidente declaración de amor. Pero el título de “mujer de” o el de “musa”, se le quedaba corto a la de Durham; ella era artífice del cambio. Miles se contagió de la libertad de Betty, y esa libertad le permitió revivir.
Antes de decidir romper su matrimonio por ciertas actitudes violentas de su marido, Betty ya era dueña de sí misma. Como testigo de una cuenta saldada, conservó ese apellido y, también, los ánimos que el músico le infirió para que creara su propia música. Miles sabía que, ahí también, Betty llegaría antes de tiempo: «Fue Madonna antes que Madonna. Prince antes que Prince», llegó a confesar el músico, como recoge el documental. Aunque ya había grabado algunos sencillos como Betty Mabry (“Get ready for Betty” y “I’m gonna get my baby back”, ambos grabados en 1964 bajo el sello DCP International), no fue hasta después de su ruptura con el músico de jazz cuando lanzó su carrera en solitario. Betty Davis publicó tres álbumes: Betty Davis (Just Sunshine, 1973), They say I’m different (Just Sunshine, 1974) y Nasty gal (Island, 1975).
Tres trabajos que fueron una auténtica revolución. Más que cantar, Betty gemía, gruñía sin tapujos sobre el deseo sexual femenino. Liberaba sus pulsiones animales a través de su funk sucio, ardiente, rudo, extremo. Sus actuaciones eran una salvaje descarga de erotismo; su voz áspera, lasciva, no buscaba la perfección, sino la provocación. Su cuerpo, era un instrumento más con el que jugar, experimentar. En 1976, la revista Penthouse publicaba una crítica del periodista Vernon Gibbs que afirmaba que «verla en directo es como ver tu primera película porno cuando esperas ver una de Walt Disney». State Magazine la calificó como «indecente, pero funky». Era mujer, era negra y, ante todo, fiel a sí misma: «Nunca dejé que el color de mi piel intercediera en lo que quería hacer», narraba a Phil Cox. No pedía perdón, tampoco permiso. Esa libertad se agitaba en su cuerpo, palpitaba en su garganta y quedó plasmada en sus canciones.
Pero esa misma libertad también fue su condena, como señaló Vernon Gibbs: «Se sacrificó a sí misma para allanar el camino». Cansada de luchar contra una industria que la señalaba por ser diferente y rota por la repentina muerte de su padre, Betty Davis decidió desaparecer. Tras una temporada en Japón, regresó a Estados Unidos, pero nunca volvió a subirse a un escenario. «La lucha por abrirme camino me hizo daño. Todo el mundo quería que fuera algo que no era. Siempre hombres blancos del otro lado de la mesa pidiéndome que cambiara», confesaba para el documental. Un cáncer le arrebató la vida en febrero de 2022.
Aquella noche en el Blue Note, los ojos de Betty Mabry se detuvieron en los zapatos de Miles Davis. En ellos vio un futuro que se le quedó pequeño. Nunca se arrepintió. «El legado que me gustaría deja es que ser diferente lo es todo. Es el camino a seguir», sentenció. Era 1968, Miles llegaba tarde; Betty demasiado pronto.