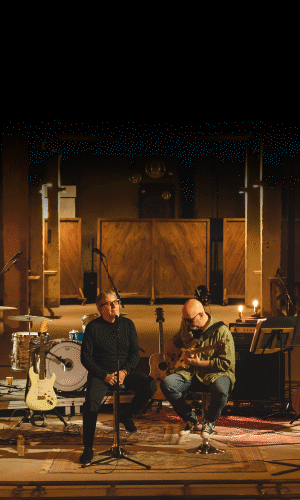«Cantaba como dios. Chorreaba estilo. El vacío en el que cayó durante los últimos tiempos demuestra que fue un prematuro damnificado de lo que estaba por venir: del funeral del rock y afluentes, del regreso a las catacumbas»
Sin justificación alguna, por puro placer y necesidad, Julio Valdeón Blanco reivindica la figura del torrencial Willy DeVille, un visionario que miraba y analizaba el pasado y que hoy es un gran olvidado en los Estados Unidos.
Una sección de JULIO VALDEÓN BLANCO.
Los papanatas de las efemérides, cuando sobraba parné, hablaban de una sinfonía, un poema, un escritor, en base al calendario. Fuera de esos días el creador volvía a su sarcófago y mala suerte si su nacimiento, bodorrio, bautizo, primer orgasmo o irrevocable muerte coincidían con el de otro artista más conocido. Como nosotros no estamos sujetos a las servidumbres del gestor cultural y no somos comisarios de exposiciones ni concejales de cultura, y pasamos de cifras redondas o elípticas, nos lo haremos de apaches para recordar que hace mil quinientos diez días, aproximadamente, palmó en Nueva York, comido por el cáncer de páncreas, uno de los indispensables. En efecto, no lejos de la casa donde ahora mismo escribo, el 6 de agosto de 2009, murió Willy DeVille.
Indio del Spanish Harlem, príncipe de Nueva Orleans, amigo de David Hidalgo, Dr. John y Johnny Thunders, DeVille es hoy en su país un completo desconocido, cual nota a pie de página, o ni siquiera. Apenas sobrevive el recuerdo de sus ardientes días con Mink DeVille, aquella máquina de rock and roll engrasada con los oropeles de los Drifters y el corazón generoso de Doc Pomus. A partir de mediados de los ochenta la mayoría de sus discos solo fueron publicados en Europa. Una injusticia patética, pues en los siguientes veinte años, de la apropiación del mariachi al establecimiento en Nueva Orleans, entregó discos tan mayúsculos como «Victory mixture», «Backstreets of desire», «Loup Garou», «Horse of a different color» o «Crow Jane Alley». Por no hablar de directos tan rotundos como el «Unplugged in Berlin» o el «Live in Paris and New York», ambos editados de forma póstuma.
Dicho eclipse comercial sorprende dadas las cualidades de un Willy que lo tenía todo. Una imagen deslumbrante. Un conocimiento enciclopédico de las fuentes del rythm and blues, el rock and roll y el soul. La capacidad para bucear en los viejos estándares del Brill Building con suficiente músculo. Una voz terrosa, de haber comido cristales machacados, perfecta para el desplanchado abandono de sus crónicas arrabaleras. Un pedigrí incuestionable entre quienes sacudieron los cimientos del negocio musical a finales de los setenta –Mink DeVille fue fijo en templos como el CBGB–, y el talento para que el combustible punk se alimentara con una tradición que en realidad todos ellos reivindicaron: Thunders al Keith Richards más matón y a las picantes Shangri-Las, los Ramones a las Ronettes, etc. Todo eso traía en el macuto Willy, poeta feroz que vivió de acuerdo a los postulados de su arte y adelantado al auge de quienes hoy rebuscan entre los costillares de los estilos primigenios para actualizarlos sin caer en decoloraciones tan estridentes como la que le perpetró Mark Knopfler en el horriblemente producido «Miracle», de 1987.
Desde ese disco, con sus propios temas, versioneando a Huey «Piano» Smith, Little Willy John, Earl «Kit» Carson, Mississippi Fred McDowell e incluso Brian Ferry (sí, ‘Slave to love’) o colaborando con Brenda Lee, Seth Farber o Jim y Luther Dickinson, reafirmó la vigencia de estilos considerados caducos por quienes piensan que el único atributo esencial de la obra de arte es la hipotética novedad. Music Hall, blues, dow-wop, country y folk-rock mezclaban en su garganta rajada. Estremecían incluso a los padres del invento. Como muestra, el glorioso vídeo en el que un DeVille juguetón arrulla a Jack Nitzsche. Le bastan dos canciones para que entiendas porqué Doc Pomus siempre lo consideró el mejor de los intérpretes. Cantaba como dios. Chorreaba estilo. El vacío en el que cayó durante los últimos tiempos demuestra que fue un prematuro damnificado de lo que estaba por venir, o sea, del funeral del rock y afluentes, del regreso a las catacumbas de casi todo lo que merece la pena, del triunfo, no sé si definitivo, de la canción melódica, los estomagantes musicales, los discos de palomitas, la sensibilidad no adolescente sino directamente infantiloide, los pasecitos de baile, las coreografías de las nuevas vedettes, la caquita liofilizada que algunos modernos ultrasofisticados, cachondos ellos, se empeñan en llamar nuevo r&b y el resto del nauseabundo catálogo que domina las listas.
No hay fecha, no, para conmemorar a Willy DeVille, no encuentro aniversario que lo justifique, pero nunca sobrará en mis noches el aguafuerte de su magia, aquellas brutales filigranas de cronista redimido por el poder de las grandes canciones, su figura de pistolero herido, nunca sonado, su huella imborrable, su impagable genio, su rabia confesional, su amor por los sonidos negros y fronterizos, su carismática fragilidad, su tierna chulería.
‘Love and emotion’
‘Stand by me’
–
Anterior entrega de Un gusano en la Gran Manzana: Neil Young se preocupa por nuestra salud auditiva.