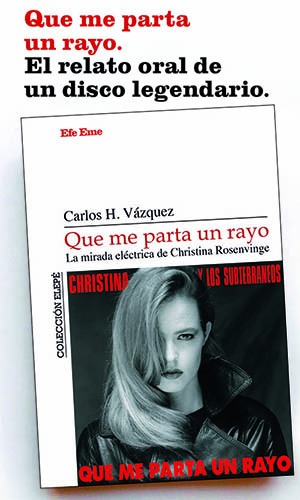«El problema de los escritores como Jaime, el mismo que el de otros grandes, es que sus juicios, lúcidos y descarnados e implacables, tienen ciertas contraindicaciones»
La lectura de los rotundos textos de Jaime Gonzalo llevan a Julio Valdeón Blanco a cuestionarse los nuevos sonidos y a vagar por locales musicales muertos o moribundos de Nueva York, y alguno que todavía resiste…
Una sección de JULIO VALDEÓN BLANCO.
Cuando leo a Jaime Gonzalo es muy probable que acabe congestivo de truenos y centellas. Todo en su escritura, tan meditada y, al tiempo, tan punk, rezuma un nihilismo con causa, una feroz agresividad ante su certidumbre de que el rock and roll es una pagoda muerta. No en llamas, ardiendo gloriosamente, sino liquidada. Quemada hasta el tuétano. Seca. Aquí y allá, bajo toneladas de ceniza, buitres e ingenuos buscan supervivientes. Ni que decir tiene que lo que encuentran son negros calcañares. Metatarsos mil veces fumados. A lo sumo, con los mimbres de su reciclaje, cocinarán provincianas audacias para regocijo de muchachitos con hambre de novedad y escasa vocación por descubrir la historia. De sus pesquisas, ensamblajes y cócteles saldrán muermos de reluciente andamiaje. Tras la carcasa fluorescente, poco, muy poco. Apenas la agusanada demencia que acaba por devorar al gourmet de sesos contaminados o huesos locos.
El problema de los escritores como Jaime, el mismo que el de otros grandes, es que sus juicios, lúcidos y descarnados e implacables, tienen ciertas contraindicaciones. Como el Kurtz de Conrad, su prosa brota animada por la implacable conciencia de que la verdad mata y su contacto sin condones te comerá los ojos. En el caso de Jaime lo más normal es que, tras leer entre extasiado y nervioso su última pieza, baraje con malsana inquietud las novedades del año. Obligado a preguntarme si ese disco de garaje que tanto me gustó no será una puesta al día molona y hueca de aquellos vinilos que amamos. Si la enésima diva del jazz le llega a la altura del liguero a mi amada Billie Holiday. Si merece la pena recomendar a esos tiernos expertos en coser armonías vocales, recién llegados de la Costa Oeste, cuando sabes que tienes a tu disposición los discos de CSN o los Beach Boys. O si el nuevo rey del rock and roll underground es algo más que otro profesional del collage, que apura la copa de Little Richard y las Ronettes sin añadir acentos o colores.
Otro maestro, Diego A. Manrique, recomendaba hace poco escuchar con atención «la revolución de las máquinas musicales, la irrupción del rap, la asimilación de los ritmos tercermundistas, el afterpunk, lo gótico». Más que nada para escapar de la parálisis y concluir que hay vida, agua fresca e ideas, en los costados de la industria. Así las cosas, salgo a la calle buscando música. No sé en otras ciudades, pero en Nueva York dicho ejercicio asegura chupar hiel con regularidad. Resulta normal dirigirse hasta el bar de tus pecados, templo donde programan cantantes y grupos de enjundia, el sótano con una jukebox deliciosamente surtida, la pista en la que manda un DJ con gusto, y encontrar que ya no existen. Los ha barrido el maldito progreso, el alquiler disparatado, la falta de posibilidades para respirar en una isla cada día más perra con el arte, más enamorada de las boutiques sin escolarizar, los comercios perfumados, las lujosas boberías, los garitos inanes, la mierda sobredorada. Las dos últimas catástrofes las ha sufrido el moribundo East Village. Primero le tocó al Banjo Jim’s, palacio del bluegrass y el folk que nunca cobró entrada. Aseguraba horas de placer, sentados con nuestras birras frente al desfile de talentos locales y, en noches memorables, nacionales. La siguiente víctima en este inventario de naufragios ha sido el Lakeside Lounge. Con su gramola repleta de blues y country, su mínimo escenario, su fotomatón en blanco y negro, también se ha ido al carajo. Sus dueños tuvieron que elegir entre doblar el precio de las copas y pinchar música hortera o pegarle un tiro a su hermoso garito. Decidieron lo segundo y se despidieron el 30 de abril. En el Paris Review Loris Stein recuerda que, para muchos de los habitantes del barrio, el Lakeside fue casi su apartamento. El lugar donde escuchabas, por un pavo, «el ‘Sitting on top of the world’ en la versión de Mississippi Sheiks». Con la desaparición de estas y otras felices drogas uno de los rincones míticos de la ciudad pierde a bocados su sintaxis. En la patria de Ginsberg, donde vivió Charlie Parker, esquina con Tompinks Square Park, apenas restan franquicias de restaurantes japoneses y heladerías, tenderetes que venden gafas de sol y sombreros Made in Taiwan.
Bueno, aguanta el Manitoba’s. El bar de Richard Handsome Dick Manitoba. Al que recordarán por los Dictators. Atiborrado de memorabilia y fotos autografiadas, resiste desde hace una década. A su dueño puedes encontrarlo allí y/o escucharlo en su programa de radio, en la parrilla de «Little Steven Van Zandt’s Underground Garage», cortesía de Sirius-XM. Curiosamente, o no, descubrí este lugar gracias a Jaime. No sé si será casual que el guía a tantos discos sabrosos, el mismo que luego te asusta al confrontarte al espejo, sea también el tipo que me presentó un ágora tan trasnochadora como, en cierta forma, melancólica. Supongo que el descubrimiento y la denuncia, lo viejo y lo nuevo, lo amado y lo perdido, caminan juntos.
Pd: Contemplo el reloj. En seis horas veré a Justin Townes Earle. Hace unas semanas, en la radio, explicó que no pretende inventar géneros o posar de insurrecto. Se limita a escribir las mejores canciones posibles. Enmarcadas en los estilos que conoce y ama. Muchos de los artistas más recomendables, o si prefieren los que yo recomiendo, hicieron lo mismo. Luego, con los años, descubres que innovaron sin patentar estribillos de nitrógeno líquido. Solo que su rollo era menos evidente, más noble, y así no hay forma de que los enterados de Pitchfork te bendigan. El último disco de Justin, «Nothing’s gonna change the way you feel about me now», lo presenta batallador y romántico al cargo de un ejército de letras encendidas, melodías nostálgicas y efluvios tradicionales puestos al día. Una joya. Aunque me gustaría saber qué piensa Jaime.
Pd.: Mejor no. Mejor, si vuelve a NY, que ya va siendo hora, vamos al Manitoba’s y paso de mentarle a Justin. Que el muy cabrón, con toda su erudita artillería, va y me lo destroza.
–