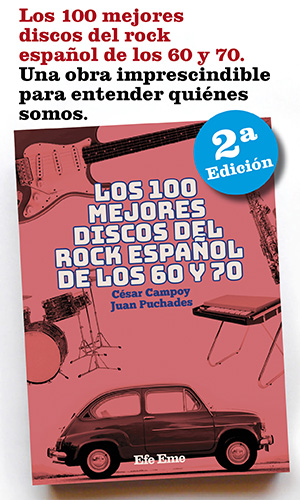EN EL ÁNGULO MUERTO
«¿Qué bando elegimos para explicar nuestra Guerra Civil, en la que todos tenemos un buen puñado de muertos?»
La última cinta de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, lleva a Arancha Moreno a escribir sobre esta ficción que, ni lo es del todo, ni parece tener fin.
Texto: ARANCHA MORENO.
Los créditos desfilaban delante de mí y yo no podía moverme de la butaca. Estaba como petrificada, contemplando la pantalla mientras mis compañeros de asiento se revolvían, murmuraban y buscaban la puerta de salida. Aún no estaba preparada para volver al mundo real. Para dejar atrás la historia que acabábamos de ver y sumergirme en lo anodino de salir de nuevo a la calle, comentar la jugada y regresar dando un paseo a casa.
No soy de respuesta rápida. Hay ficciones que tampoco son para analizar de una patada, si es que aquí estamos hablando de ficción. Cuando uno escribe en caliente corre el riesgo de creer inmortal algo que no lo es. Pero al menos las teclas nos dejan golpear, detenernos, avanzar, borrar y volver a parar. Nos conceden la libertad de pensar con algo más de tiempo que la palabra dicha. Las primeras que pronuncié, a la puerta del cine Proyecciones tras ver Mientras dure la guerra, fueron asociando el impacto de esa película con el que me provocó Patria, de Fernando Aramburu. Y no es porque haya que comparar ambas obras. Será el tiempo el que dicte la longevidad de cada una, aunque con Patria ya lo está haciendo. Pero hay algo que las une ante mis ojos: dos historias de la España reciente, del siglo XX, capítulos que hemos vivido, mamado o heredado de boca en boca. Una la hemos sentido en nuestras propias carnes, la otra, en la de nuestros padres o abuelos. Dos historias que pretenden contar un pasado que, de alguna forma, sigue vivo. Un pasado de heridas abiertas que cuesta mucho cerrar. Y dos artistas, cada uno en su disciplina, se han enfrentado a ello, a sabiendas del mayúsculo reto que tenían por delante.
Lo que hizo Aramburu, o lo que yo entendí que hizo, lo expliqué en este artículo hace un año. Me pareció una forma valiente de abordar el terrorismo de ETA en su etapa más fiera. Hacerlo desde un libro me parecía muy complejo, porque el autor suele escoger una forma de contar la historia y acaba creando a un personaje que hace de cicerone de los sentimientos del lector. Y él dejó que todos los personajes, jugasen el papel que jugasen, tuvieran la oportunidad de hablarnos desde su corazón o desde su cabeza. Quiso que viésemos lo que sucedía en la mente de cada uno de ellos para entender desde fuera el desencuentro. A mi juicio, Amenábar se enfrentaba a una disyuntiva similar, muy acusada: ¿desde dónde contamos la historia? ¿Qué bando elegimos para explicar nuestra Guerra Civil, en la que todos tenemos un buen puñado de muertos? ¿Cómo hacer que ochenta años después entendamos lo que se vivió allí, cuando llevamos toda la vida oyendo versiones manipuladas de un lado y del otro? Tal vez, la manera más inteligente era no tomar partido por ninguno de los dos. Buscar a un personaje que contemplase, con horror, cómo ambos bandos estaban peleando descarnadamente en una lucha que no iba a terminar en las trincheras, precisamente.
Ha sido Miguel de Unamuno, en la piel de un excelso Karra Elejalde —qué manera de dejar atrás el marcaje cómico de Ocho apellidos vascos—, quien ha encarnado la historia que nos cuenta Amenábar. Un intelectual que ha zigzagueado por la izquierda y la derecha a lo largo de su vida y sus escritos, porque una mente abierta no se queda siempre y desde el principio en un único sitio. Que a estas alturas de la historia lo que ve, quizá, es el terror de lo que se avecina. El sinsentido de ver a España tambalearse hasta la muerte. La impotencia de ver cómo unos y otros están usando las armas equivocadas para llegar a un buen fin. La escena de su discusión con su discípulo, en un paisaje montañoso mientras cae la tarde, sin llegar a ningún acuerdo, es de una belleza espectacular. Porque es real. Porque somos nosotros, con nuestro mejor amigo, discutiendo sobre la vida política en cualquier bar hasta la madrugada. Ochenta años después. Y sin llegar a ningún sitio.
Es difícil escribir sobre la Guerra Civil imaginando de qué color tiene los ojos quien está al otro lado de la pantalla. Rojos o azules. No quisiera entrar en esa guerra, que no es la que propone este artículo, y creo que tampoco es la que plantea exactamente Aménabar en esta cinta. ¿Podría contarse la historia exactamente igual desde los dos bandos? Tal vez. Pero nos la ha contado un testigo directo, un escritor que está sufriéndola en su propia piel, que es destituido de su cargo y vuelto a restituir, que ve la muerte danzando a su alrededor sin necesidad de bajar al campo de batalla. Que es, a la vez, un tipo cobarde cuando no tiene más remedio y valiente cuando serlo es un acto suicida.
Sospecho que todos los que nos hemos sentado frente a la pantalla hemos visto una película distinta. Unos, enfadados por la caricaturización de ciertos personajes, o por contar la historia un poco más ladeada. Otros, por lo odioso que es ver al bando enemigo haciendo daño. Las discusiones volverán a repetirse en el bar, después de la película, y en la comida del domingo. Se buscarán imperfecciones, matices, errores de concepto. Y volveremos a perdernos en lo accesorio, despreciando lo esencial del enfoque de Amenábar. Hay, en los ojos de Unamuno y en sus palabras, una enorme tristeza que atraviesa la pantalla y se clava en el espectador. Esa es la historia que más pellizca en las butacas. Sentir que alguien, hace 80 años, vivió con tal impotencia el horror de una guerra que se iba a vencer sin convencer. Que aquella lucha mortal iba a causar un dolor irreparable, pero que no iba a terminar con nuestras diferencias. Él se murió sin verlo. Nosotros, me temo, también.