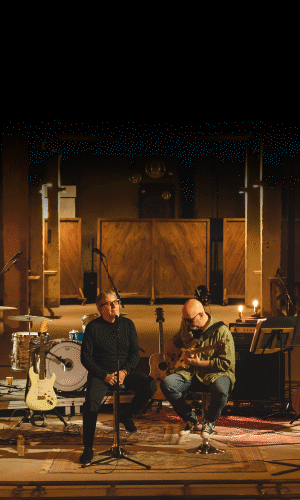“Krahe, uno de los mayores poetas de la música popular española, había decidido mucho tiempo atrás que sería fiel a su manera de hacer las cosas, aunque ello implicara la renuncia al oropel”
La muerte de Javier Krahe despierta en Juan Puchades un lejano recuerdo vivido con él que sirve para subrayar la grandeza del cantautor, currante de los escenarios y alejado del estrellato.
Una sección de JUAN PUCHADES.
Ilustración: BORJA CUÉLLAR.
Fue el viernes 23 de diciembre de 2005. Hace casi diez años. En las naves desoladas del ya desaparecido Greenspace valenciano el frío, unido a la inclemente humedad dada la proximidad del mar, garantizaba una noche poco propicia para disfrutar de un concierto tan intimista como aquel, con Remigi Palmero y Julio Bustamante (juntos y en acústico, con sus guitarras) y Javier Krahe compartiendo cartel. De hecho, el escasísimo y abrigado público no parecía entrar en calor de ninguna de las maneras.
Acudí invitado por José Antonio Rivas, por entonces mánager de Palmero y Bustamante, y allí me encontré con el escritor y amigo Alfons Cervera. Juntos vimos los dos conciertos y entramos y salimos del “backstage”. Al finalizar las actuaciones, Alfons se centró en su viejo amigo Krahe mientras yo apuraba cervezas y charla en el camerino de Remigi y Julio. El tiempo, como suele suceder, pasó rápido y cuando nos dimos cuenta allí no quedaba nadie: Javier Krahe y sus dos músicos —el siempre fiel Javier López de Guereña e imagino (¡han pasado muchos años!) que el otro sería Fernando Anguita—, Alfons y yo. Las luces se fueron apagando, abandonamos los camerinos (mucho Greenspace pero daban bastante pena, y era el espacio estrella para la música que había inaugurado con fanfarrias la alcaldesa de Valencia y la cervecera que lo patrocinaba) y permanecimos conversando en un lateral de las naves, próximos al escenario.
No entendía muy bien qué hacíamos ahí, de pie, en círculo, charlando y apurando cigarrillos cuando perfectamente podíamos hacerlo cobijados al calor de un bar. Creo que Alfons lo planteó, pero Krahe respondió que estaban esperando a cobrar. Los minutos pasaban, y el señor que tenía que pagar no aparecía. Un correveidile insistía cada tanto en que no localizaban al organizador, el “pagano”: no estaba en la oficina, no aparecía por ningún lugar del recinto, lo mejor sería dejarlo para otro día. Krahe, con cierta indolencia, le respondía que hasta que no cobraran no se irían. Mientras, la conversación continuaba. Con ese humor algo forzado fruto del nerviosismo en las situaciones tensas. Las luces en el interior solo se limitaban ya a unos pocos focos aislados. Los guardas de seguridad se aproximaron para pedirnos que nos fuéramos, que iban a cerrar. Krahe, sin aparentar inquietud, insistió: no habían cobrado y no se iban. Alfons y yo, sin comentarlo entre nosotros, permanecíamos allí, supongo que por solidaridad. Solidaridad con alguien a quien admirábamos. Y por aquello de que cinco siempre son más que tres.
Javier Krahe, uno de los mayores poetas de la música popular española, había decidido mucho tiempo atrás que sería fiel a su manera de hacer las cosas, aunque ello implicara renunciar al oropel de la popularidad. A él lo que le gustaba era musicar sus poemas, cantar sus canciones, ese fue el vehículo que había escogido para comunicarse, ondeando con energía y hasta el final el estandarte de Georges Brassens, el “chansonier” que décadas atrás le voló la cabeza por esa combinación de denuncia e ironía que reflejaban sus composiciones, por esa pose sobria en contraste con las barbaridades como puñaladas que podía cantar. Y a ello se dedicó con ahínco, sabedor de que no era músico y que esta, la música, era solo un medio expresivo. No cedió un milímetro artístico, aferrado a sus formas y modo. No parecía pensar en el gran público. Quizá por ello, en algunas de sus declaraciones dejaba traslucir cierta condescendencia cuando se refería a Joaquín Sabina, el compañero de correrías musicales primeras que, díscolo a su divertida mirada, había preferido la electricidad pop a la circunspecta y descolocante austeridad burlesca. Pero es que la educación musical del de Úbeda era otra, y para él la canción satírica solo un palo de una baraja muchísimo más amplia (del rock a la canción de autor, de América a Europa).
Así que, inevitablemente, tras los días de gloria televisiva, los caminos de ambos se separaron: Sabina no paró de subir hasta situarse en la estratosfera mientras que Krahe descendió y encontró acomodo en cierta placidez profesional sustentada por un pelotón de entregados seguidores que le permitía moverse sin sobresaltos en el circuito de pequeñas salas por todo el país. Que es de donde surgió y donde, en verdad, sus canciones y su puesta en escena podían ser paladeadas con delectación, en el calor de la sala íntima, con el gesto como protagonista y el guiño cómplice alcanzando hasta el fondo del local. Pese a ello, pese a ese estar alejado de los rutilantes focos, Javier Krahe era uno de los letristas más rabiosamente certeros, inteligentes, finos, entregados, mordaces y cabronazos que ha dado nuestra música, alguien que disfrutaba no solo al construir la rima perfecta, sino buscando la palabra precisa, clavándola para que taladrara al oyente. Uno de esos gigantes que saben que lo son pero que le restan importancia porque de ese modo se respira un poco mejor.
Por ello me impresionó aquel casi surrealista episodio prenavideño de 2005, que a él y sus músicos, curtidos en miles de conciertos, no debía sorprenderles demasiado (en absoluto tanto como a mí, desde luego). Pero ahí estaba ese pedazo de leyenda, sin “road manager” de por medio, sin inmutarse en exceso, sosteniendo una charla distendida en el lugar más inhóspito que pueda imaginarse, manteniendo la posición con entereza, sin titubear, reivindicando sin alharacas (lo que siempre resulta más desconcertante) su derecho a cobrar por el trabajo realizado, como cualquiera haríamos, comentando que o se cobraba ahora o luego sería muy difícil hacerlo (la experiencia así lo asegura: Chuck Berry, zorro viejo, nunca ha subido a un escenario sin los billetes en el bolsillo) y que, además, aquello era lo acordado, cobrar al finalizar el concierto. Y Krahe, hombre de principios, creía en la palabra dada. Sin duda había mucho de grandeza y dignidad en su gesto.
Por fin, sorprendentemente, “Paganini” apareció, y con él el dinero. Javier “depuso” la actitud y nos largamos de allí. Ellos tres se subieron al coche en el que viajaban pues, creo recordar, inmediatamente regresaban a Madrid.
La conclusión es que la vida del músico, al igual que la del común de los mortales, está hecha de oro y fango. La gloria queda reservada para las canciones, lo que no deja de ser algo bien hermoso.
Hasta siempre, Krahe.
–
Los cuatro primeros años de “El oro y el fango” se han recogido en un libro que solo se comercializa, en edición en papel, desde La Tienda de Efe Eme. Puedes adquirirlo desde este enlace (lo recibirás mediante mensajería y sin gastos de envío si resides en España/península).
–
Anterior entrega de “El oro y el fango”: Los Sex Pistols o un sueño que terminó hace mucho.