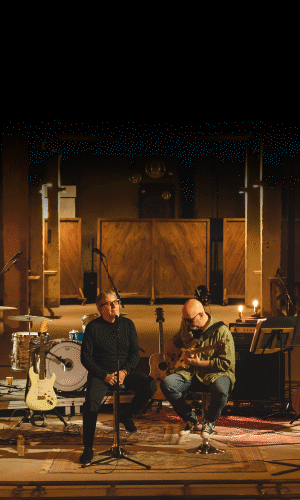«Pronto uno se encuentra ante una obra agotada y cansina en sus estridencias, incapaz de ir más allá de su voluntad de epatar»
«Filth»
(Jon S. Baird, 2013)
Texto: JORDI REVERT.
En las primeras líneas de la voz en off de «Trainspotting» (Danny Boyle, 1996) resuena la gran conquista del novelista Irvine Welsh y su afortunado eco en el cine. Aquella acelerada síntesis vital al ritmo de ‘Lust for life’, de Iggy Pop, elevó rápidamente a la categoría de mito las imágenes firmadas por Boyle de una juventud sin norte corriendo por las calles de Edimburgo. Desde entonces, cualquier adaptación de Welsh se somete a ese baremo mítico en el que no resulta difícil salir decepcionado.
En el caso de «Filth», la película de Jon S. Baird lo pone en bandeja. Los primeros minutos aún permiten instalarse brevemente entre el desconcierto y la curiosidad, con un James McAvoy que se abandona a la desagradable transformación en arquetipo «hooligan» a caballo entre Dom Hemingway y José Luis Torrente. Ese cambio de piel está acompañado de un frenesí visual en que las imágenes se intercambian histéricas para describir el tortuoso reino mental del personaje y su vida repleta de caos, sexo y drogas. Superado el impacto inicial, sin embargo, demasiado pronto uno se encuentra ante una obra agotada y cansina en sus estridencias, incapaz de ir más allá de su voluntad de epatar y demasiado pendiente de gustarse entre su carrusel de versiones de hitos del pop/rock. Al menos, Dom Hemingway (Richard Shepard, 2013) concentraba sus altisonancias en la interpretación de Jude Law y Torrente era la boca por la que hablaban los fantasmas de la sociedad española.
Por lo que respecta a Filth, esta no es más que la exhibición de un James McAvoy respaldado por sólidos secundarios –Jim Broadbent, Eddie Marsan y Jamie Bell ayudan a dignificar el conjunto– y entregado a la suciedad y el exceso en medio de un inane cuento de postiza incorrección política. Su presunta locura nunca traspasa la pantalla ni conforma una identidad o un momento memorable, solo una serie de molestas, efectistas redundancias –las reiteradas visiones de cabezas de animales– y la certeza de que el material hubiera llegado a mejor puerto con otras manos.
–
Anterior crítica de cine: “El chico del millón de dólares”, de Craig Gillespie.