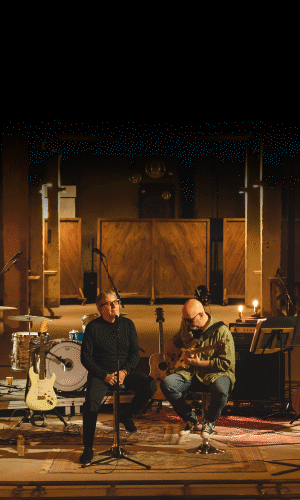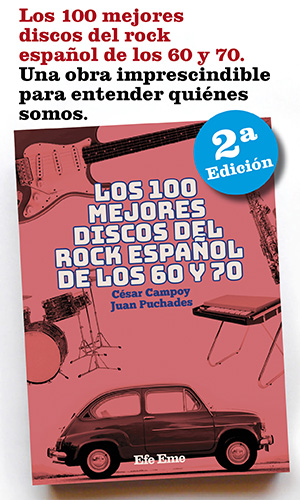«“A day in the life” me paralizó: los primeros acordes inseguros de una canción, una voz que cantaba como sin pensar, un pequeño estribillo agudo que se iba adelgazando, adelgazando… Parecía construida con retales»
En 1978, el adolescente César Prieto ya había descubierto el punk y creía que los Beatles eran casi “antiguos”, pero su profesor le enseñó ‘A day in the life’ y sucumbió al hechizo de su melodía. Hoy recuerda cómo.
Una sección de CÉSAR PRIETO.
The Beatles‘A day in the life’
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”
Parlophone, Capitol, 1967
Daba por hecho que la reseña de ‘A day in the life’ iba a ser la excusa para establecer una lúcida exposición erudita sobre la gestación y virtudes de una canción. De la canción, mejor dicho, porque ‘A day in the life’ representa todo lo que pueden dar de sí cuatro minutos –o infinitos, el final del surco se retuerce en bucle y no deja de sonar– de puro azar y perfección. La letra críptica y transparente, el sonido del despertador que no consiguieron borrar de la mezcla definitiva, las caretas que los cuarenta músicos llevaron para atenuar la seriedad, los bandazos en la melodía. Creo que es el punto justo de tensión entre clasicismo y experimentación. No hay nada que desentone, pero nada se entiende; las melodías son luminosas, pero se agotan como si estuvieran muriendo. Nunca podremos apreciar hasta lo hondo la magia de una canción llena de dolor y desasosiego, de absurdo y de esperanzas destruidas. Una sinfonía que se ha roto y no se puede recomponer.
Yo debería hablarles de todo esto, pero seguramente Mark Hertsgaard en su libro “A day in the life” –que precisa día a día como fue surgiendo el tema– o George Martin, que en “El verano del amor” nos hace asistir a la gestación de todo el disco, lo harán mucho mejor. Yo de los que voy a hablarles es de cómo conocí a los Beatles, es decir, de la epifanía, es decir, del momento en que descubres que algo externo puede decirle al corazón “aparta”, y latir por él. Y ese algo fue una tarde destemplada de invierno, la recuerdo perfectamente, como recuerdo que nos tocó subir unos escalones hasta el aula de música, que no era sino un desván en el que habían instalado un tocadiscos. Yo sentía una leve curiosidad, apática, quería escucharlos pero no creía que me dijeran nada nuevo. Eran viejos ya. Y yo había descubierto el punk. Escuché antes a los Sex Pistols que a los Beatles. ¡Viejos! Santa ingenuidad. Desde que los Beatles sacaron el primer disco hasta el 78 que los escuché han pasado exactamente los mismos años que desde que, por poner algún grupo que sirva de ejemplo, Coldplay editó su debut al día de hoy. Y a ver quién se atreve a decir que Coldplay, sea lo que sea, son unos viejos que no aportan nada. Las lecciones sobre que en el arte la contemporaneidad no se mide por la cronología, y que las revoluciones en música no derriban lo anterior sino que lo preparan para nuevas y diferentes escuchas, las aprendí más tarde.
Y entonces sucedió, el profesor colocó la aguja y empezaron a sonar guitarras, no recuerdo las canciones exactas, pero sí que se centró en los primeros discos: ‘Love me do’ quizás, ‘I wanna hold your hand’, creo recordar. Y yo, boquiabierto, no comprendía como un código –el musical y el lingüístico– desconocido para mí podía arrebatarme tanto. Arrebatarme en el sentido religioso. De inmediato rompía la hucha –o espere al cumpleaños cercano, no lo sé– y fui a Discos Castelló. Era una época en la que empezaban a surgir las primeras tiendas de discos con material más que decente, porque hasta la fecha uno debía acudir a grandes almacenes o a una sección arrinconada en tiendas de electrodomésticos. Sin embargo yo, a mis catorce años, solo conocía Castelló de mis paseos hacia la Biblioteca de Cataluña. Desde luego no había autoservicio, sino un pequeño mostrador en el que le pedías al dependiente exactamente la referencia que tú querías. Recientemente, como tantas, ha cerrado, pero aún tengo el sabor en la cabeza de esperar mi turno y pedirle a uno de los cinco o seis dependientes el primero de Suicide o de Los Secretos.
Sin saber absolutamente nada, llegué a casa y ‘A day in the life’ colocada estratégicamente en el doble azul me paralizó: los primeros acordes inseguros de una canción, una voz que cantaba como sin pensar, un pequeño estribillo agudo que se iba adelgazando, adelgazando… Parecía construida con retales, hasta en el –incomprensible para mí, entonces– crescendo final. Una canción que estaba a punto de alcanzar el centro neurálgico del dolor, del desamparo. O quizás ya lo hubiera hecho pero el oyente no lo sintiera. Tiempo después, bibliografía al canto, ya supe todas las claves, interpreté versos y sonidos, pero lo que nunca he sabido es desprenderme de esa sensación de que una canción puede enamorarme y a la vez decirme muchas más cosas de las que me está diciendo. La historia fue a más, aproveche un viaje con un amigo a Alemania al año siguiente, con quince años solamente, para entrar en una tienda de discos y volver a comprar ese doble azul; me había enterado –quizás un libro de la época de Jordi Sierra y Fabra, quizás en Vibraciones– de que la edición española no contaba con la censurada ‘The ballad of John and Yoko’ y yo quería escucharla. Imaginen el dinero del que podía disponer en ese viaje para gastármelo en un disco que ya tenía pero que me ofrecía algo que necesitaba. Ahora es todo mucho más fácil, miles de lugares ofrecen esa canción. Y gratis. Pero la sensación de tener entre surcos algo que podía hacerme feliz durante tres minutos, y tener que esperar a volver a España para lograrlo no hay dinero que la pague.
–