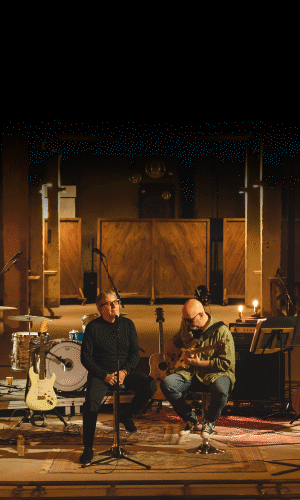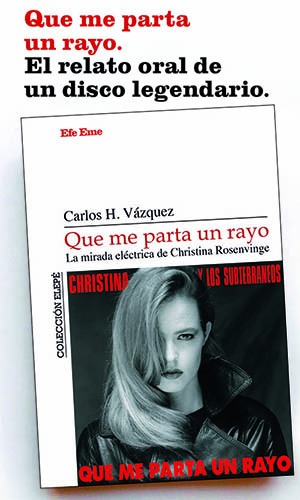«En el caso de estos cuatro portentos de Rhode Island la inspiración camina junto al conocimiento de referentes como CSN&Y o el Dylan de las ‘Cintas del sótano’, más el trabajo constante. Sólo así explicas cómo sonaban las voces, maravillosamente empastadas, la belleza en espiral que te envolvía con luz deslumbrante, las versiones que fueron marcándose»
Inauguramos sección, «New York Land», con la que Julio Valdeón Blanco tratará de mantenernos al tanto de lo que sucede musicalmente en las calles de Nueva York. En esta primera entrega, una buena recomendación: The Low Anthem.
Una sección de JULIO VALDEÓN BLANCO.
¿Qué es «New York Land»? Primero, un concepto acuñado por el dramaturgo David Mamet. Significa que la ciudad que amamos, la Babilonia del XX, sufre transformada en parque de atracciones y expulsa a los artistas, artesanos, maestros, etc., del templo. En «New York Land» nunca hubieran sobrevivido los Ramones, Allen Ginsberg o Woody Guthrie, incapaces de afrontar los desquiciados alquileres, mientras las niñas pera compran zapatos con estilete cortante de doce centímetros. «New York Land» ha sido, además, el título de mi artículo en «El Mundano» esta semana y, finalmente, el de esta serie, que arranca hoy con la esperanza de que no todo a la ribera del Hudson sean chimeneas del lujo y sofisticadas boutiques para amantes de la repugnante «Sex and the city». De la mano de «New York Land», pues, apostamos por el vibrante pasado y el precario futuro de una ciudad con compás negro y vibración folk, que acunó el jazz, el punk y otros mil estilos. A día de hoy no hay mejor sistema para recuperarla que viajando a Brooklyn, donde florecen decenas de alucinantes propuestas, o esperar a que éstas aterricen en Manhattan, como hicieron los muchachos de The Low Anthem la pasada semana.
Tocaban en el Bowery Ballroom, un deslumbrante teatro de los años veinte reconvertido en almacén y recuperado para la música a mediados de los noventa. Los antecedieron, como teloneros, The Woes, algo así como la Sessions Band de Springsteen cruzada con los Pogues y la Carter Family, y Timber Timber, tres músicos –violinista, guitarrista de pedal-steel más cantante y guitarrista de Fender Telecaster– capaces de volarte la sesera con sus melodías atmosféricas, intimistas y sombrías, hijas del imprescindible Bill Callahan –su «Sometimes I wish we were an eagle» es disco obligatorio– y el inoxidable Nick Cave. Para cuando The Low Anthem subieron a las tablas uno no podía sino alucinar con la enorme cantidad de instrumentos depositados sobre el minúsculo escenario: violines y órganos, batería y guitarras, bajo acústico y un montón de deliciosos y extrañísimos cacharros que hubieran deleitado a los amantes del folk de entreguerras que soñaban con editar en Folkways. Pero cuidado, lo de Ben Knox Miller y compañía no tiene nada que ver con la nostalgia o la pedantería. A cada canción, los músicos –cuatro, pues a Miller, Jeff Prystowsky y Jocie Adams, se ha añadido Cyrus Scofield– cambiaban de instrumento, ora las baquetas ora el órgano eléctrico, e intercambiaban posiciones. Aunque lo escribo con el freno de mano echado, consciente de que las hipérboles son veneno, el suyo fue uno de los mejores conciertos que servidor ha disfrutado en muchas lunas, emocionante, preciso, intenso, acogedor, poético, lírico, a ratos abrasivo, como cuando interpretaron ‘The horizon is a betlway’, otras, la mayoría, delicioso y romántico, casi fantasmagórico. A veces los cuatro se reunían en torno a un micro vintage y cantaban con la sola compañía de la guitarra de Miller (así cayó, por ejemplo, una exquisita versión de ‘Evangeline’, de The Band). En otras ocasiones bucearon en los recovecos de esa impagable joya que es ‘Oh my God’, Charlie Darwin, o estrenaban, una tras otra, canciones que podrían figurar, o no, en su próxima entrega. «Tenemos muchísimas nuevas», explicó Miller, «algunas las tocaremos esta noche, otras quizá acaben en nuestro nuevo disco». Al presentar una de las canciones precisó que tenía lugar en una farmacia. «¿Un Duane Reade?», exclamó alguien del público, en referencia a la omnipresente cadena de farmacias. «No, no», suspiró el cantante, «quiero decir una farmacia indie».
Porque lo suyo, ahora que la imaginación parece desterrada de las listas, es puro indie, ese que florece en los garitos de Brooklyn y Manhattan mientras contempla por el visor la herencia de las canciones de los montes Apalaches, la vieja y extravagante América a la que dedicó memorable libro Greil Marcus, la misma que nutre con revelaciones intransferibles y miel al rojo vivo los plásticos de Fleet Foxes, The Duke & The King o los Felice Brothers. En estos días de divas soul recauchutadas y concursetes de canto y confección la Tierra debiera sonreír, agradecida, al toparse con chavales empeñados en forjar láminas de entrecortada respiración que te dejan meditabundo, nostálgico de no sabes muy bien qué, como un gorrión recién aterrizado en la ciudad, como un peatón del siglo que cura las heridas del viaje merced a la bendición de una música cosida a mano, que llora sobre tu alma encanecida y te rejuvenece al ritmo antiquísimo de unas melodías que hablan de gente de hoy sin olvidar la populosa herencia del folklore estadounidense.
Al oficio de músico se le han dedicado muchos adjetivos. Uno estima que en el caso de estos cuatro portentos de Rhode Island la inspiración camina junto al conocimiento de referentes como Crosby, Stills, Nash & Young o el Bob Dylan de las «Cintas del sótano» –que no dejó de sonar antes y después del concierto, justificadamente–, más el trabajo constante. Sólo así explicas cómo sonaban las voces, maravillosamente empastadas, la belleza en espiral que te envolvía con luz deslumbrante, las versiones que poco a poco fueron marcándose. Sin en disco enganchan, en directo embrujan; mayor el mérito, tratándose de un repertorio que hierve a fuego lento, cocinado con hielo, que evita cualquier tentación rockista y sólo se desata en ráfagas de artillería con piezas tipo ‘Home I’ll never be’, que en espíritu y desmañada crudeza recuerdan a M. Ward. Escucha ‘To Ohio’, ‘Cage the songbird’, ‘Music box’, etc., y dime si lo suyo no es música para corazones trasnochados, «americana» nacida en insomnios compartidos, hillbilly que sangra por los poros bajo las escaleras de incendios, aliñado por gente demasiado joven, cielos, para ser tan jodidamente talentosa. A lo mejor, bajo la máscara altiva de «New York Land», todavía hay espacio, ecosistema, para la vieja y venturosa Nueva York que tanto quisimos.
–
Desde aquí puedes visitar la web de The Low Anthem y escuchar su música.