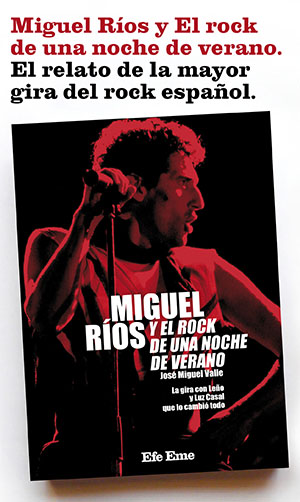EL CINE QUE HAY QUE VER
“Ese es precisamente el trasfondo de Pierrot, hablar de las emociones utilizando como telón de fondo (o más bien teatro de marionetas) una historia de persecuciones”
“Un intento de cine”: así definió “Pierrot el loco” su propio autor. Héctor Gómez nos transporta a 1965 para sumergirnos en este clásico alejado de los clásicos que firmó Godard, donde usó una persecución como telón de fondo para hablar de las emociones.
“Pierrot el loco” (“Pierrot le fou”)
Jean-Luc Godard, 1965
Texto: HÉCTOR GÓMEZ.
Jean-Luc Gordard es, a día de hoy, una de las vacas sagradas cuando se trata de hablar de la historia del cine, uno de esos «dinosaurios» cuya leyenda empieza a superar a su propio trabajo actual. Y eso que, a sus más de 85 años, sigue en activo y –lo que es aún más admirable– sin bajarse del carro de la transgresión en el que ha estado instalado desde sus inicios.
Mientras la mayoría de cineastas que denominamos «innovadores» lo son más bien en el aspecto visual y/o narrativo, Godard siempre ha ido un paso más allá, cuestionando en profundidad los principios del propio cine, y configurando una obra heterodoxa y difícilmente abarcable que le hace prácticamente inaccesible para gran parte del público.
“Pierrot el loco” (“Pierrot le fou”, 1965) supone un punto de inflexión en su filmografía, si es que es posible encontrar puntos de inflexión en una trayectoria que ha navegado en la irregularidad y en la continua reformulación de su propio arte. Hasta ese momento, sus filmes habían tenido como telón de fondo más o menos definido la subversión de los géneros del cine clásico, ya sea el policíaco en “Al final de la escapada” (“À bout de souffle”, 1960) o el de ciencia-ficción en “Lemmy contra Alphaville” (“Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution”, 1965), por poner dos ejemplos. Godard conocía bien el cine clásico tanto francés como de Hollywood desde sus tiempos como crítico en la revista Cahiers du Cinéma, pero a diferencia de otros colegas como François Truffaut (dotado de un sello muy personal aunque adherido todavía a los estilemas del cine narrativo convencional), el director parisino optó desde el principio por el cuestionamiento de las características intrínsecas no sólo del cine, sino de la narración en general.
Como él mismo dijo de su obra, «Pierrot no es realmente una película, es un intento de cine. La vida es el sujeto, con el Cinemascope y el color como sus atributos… En definitiva, la vida llenando la pantalla igual que la tapa que cierra el inodoro que se está vaciando al mismo tiempo». Sea como fuere, Godard priva al espectador del cómodo salvavidas que supone una narración al uso con su aristotélica estructura de presentación, trama y desenlace. En lugar de eso, ofrece un relato sesgado, lleno de incongruencias espaciales y temporales e insertos de fotogramas sin ningún sentido para la trama (carteles, letreros luminosos), todo ello aderezado con continuos ataques al montaje tradicional en forma de saltos de eje, fallos de raccord, desencuadres, discontinuidad de la banda sonora, etc. Unos aspectos que son, por otro lado, «marca de la casa» desde sus primeros filmes y que tienen un marcado sentido estilístico.
Pierrot es, por intentar definirla de alguna manera, una película sobre el amor y sobre la vida. La sencilla trama argumental (una pareja huye desde París hacia la costa mediterránea mientras son acosados por la policía y unos gangsters relacionados con el pasado de ella) es una mera excusa para que Godard, a través de sus personajes, reflexione sobre el amor, el vacío y la nada. Y, por supuesto, sobre el propio cine. Resulta en este sentido aclarador el interesante cameo del director americano Samuel Fuller al principio del film, en el que compara una película «con un campo de batalla. En él hay amor, aventura, acción, muerte…En definitiva, emociones». Y ese es precisamente el trasfondo de Pierrot, hablar de las emociones utilizando como telón de fondo (o más bien teatro de marionetas) una historia de persecuciones. En el film no hay apenas correspondencia entre la imagen mostrada y el diálogo que el espectador escucha, ya sea mediante las voces en off o en las interpelaciones directas –a la manera brechtiana– de los personajes a la audiencia.
La química entre los dos actores principales es otro de los pilares sobre los que se sostiene la película. Jean-Paul Belmondo (que rezuma una capacidad innata de ser un icono pop en cada una de sus poses) ya había trabajado dos veces con Godard, mientras que Anna Karina (pareja del director por aquel entonces) era sin dudas su actriz fetiche, ya que había estado presente en varios de sus films anteriores. Es decir, que el hecho de que ambos protagonistas ya conocieran la manera de rodar de Godard facilitó sobremanera que la película pudiera salir adelante, ya que es de sobras conocida la leyenda de que el director trabajaba siempre sin guion e improvisando las secuencias a partir de una sucinta idea previa. A pesar de todo, la propia Anna Karina afirmó que cada escena estaba preparada al milímetro, y no resulta extraño al ver el resultado final, donde, a pesar de la anarquía aparente, cada movimiento de los personajes encaja perfectamente con el movimiento de la cámara, y viceversa.
Por muchas razones, Pierrot el loco se ha convertido, con el tiempo, en uno de los filmes icónicos de la nouvelle vague y de todos los movimientos artísticos que se producían en aquel momento (los colores, vivos y llamativos, remiten en ocasiones a la explosión cromática del Pop-Art). El propio personaje interpretado por Belmondo simboliza al mismo tiempo la dualidad entre la parte contemplativa del artista (en los momentos en los que el personaje está leyendo o escribiendo y exige a su compañera que lo llame Ferdinand) y la parte de acción y aventura, en la que el personaje es Pierrot el loco en su sentido más pleno. Después de este film, Godard empezaría una nueva etapa más combativa y comprometida, al calor de los acontecimientos de mayo del 68, no sin antes haber dejado una de las piezas más extrañas y sugerentes de la historia del séptimo arte.
–
Anterior entrega de El cine que hay que ver: “El club de la lucha” (1999), de David Fincher.