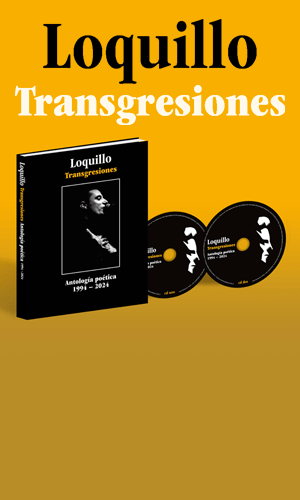«¿Cómo es posible que tipos con un talento tan deslumbrante puedan acabar pareciendo, muchas veces, unos completos cretinos?»
En esta entrega de su «mascarada del siglo», Carlos Pérez de Ziriza se pregunta si no es mejor olvidarse de la persona y quedarse con la obra, si de músicos hablamos, dadas las singularidades de muchos de ellos.
Una sección de CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA.
Compositores sensibles que enseñan colmillo ante el entrevistador, músicos sutiles que exhiben gesto hosco y actitud altiva ante su parroquia, plumas cultivadas que no tienen el menor reparo en exhibir poso dictatorial con sus «partenaires» escénicos y una frialdad casi hiriente (cuando no desdén) ante públicos que no atienden a su perfil habitual… el mundo del pop y del rock es un terreno particularmente fértil para que la gran paradoja germine en nuestras cabezas: ¿cómo es posible que tipos con un talento tan deslumbrante puedan acabar pareciendo, muchas veces, unos completos cretinos? ¿En qué recóndito lugar de sus fecundos cerebros la sensibilidad casi sobrehumana se torna hiel y desprecio hacia el prójimo? ¿Vale la pena estrechar cualquier clase de contacto personal con un músico al que profesamos una devoción casi ciega, desde tiempos inmemoriales, para acabar descubriendo que se trata de un estúpido integral? ¿Hubiera sido mejor no pasar por el agrio trance de constatar su incapacidad (o negativa) para alternar con sus semejantes sin echar por tierra las más elementales reglas de la educación o la naturalidad? ¿Abate aún más el saber que muchas veces sus reacciones están preñadas de prejuicios (raciales, sexistas, clasistas) hacia gran parte de sus congéneres?
Ningún agente del negocio musical, ya sea periodista, promotor o manager (en sus múltiples vertientes) habrá conseguido pasar de largo de forma permanente cualquiera de estas cuestiones. Tampoco la candidez del fan irredento está a salvo de esos encuentros fortuitos en los que el mito, o bien se desmorona, o bien exige la comunión con una enorme rueda de molino que solo es redonda en la medida en que asumimos el carácter lunático o mercurial de aquellos a quienes consideramos seres limítrofes con la genialidad.
No vayan a pensar que hablamos necesariamente de vacas sagradas cuya aureola mediática refulge en los informativos. El ego, sometido la mayoría de las veces al inevitable pulso de la creación en soledad, al sólido encofrado de varios pilares con los que sostener un universo expresivo propio (con todo lo que ello puede tener de narcisista), no entiende de escalados numéricos.
Simplemente es ego, rabioso celo por mantener impoluto un discurso que no merece ser mancillado por la intrascendente cháchara de turno. Desde un taciturno «folk singer» de minorías que abronca al menor cuchicheo en una sala ante apenas un centenar de personas hasta la rácana economía del lenguaje de la garganta con más soul de la historia del rock, un tipo de estatus tan legendario como malencarado semblante, incapaz de regalar una prórroga de dos minutos a sus milimetrados bolos o tener el menor gesto de cercanía con los varios miles de personas que abarrotan los suntuosos auditorios en los que tiene a bien actuar.
Cuando no son las inconveniencias del contexto (abierta e injustamente hostil en muchos casos, hay que decirlo), pueden ser los inevitables rigores de la promoción, entendidos por el músico como un engorroso peaje. Desde el australiano predicador de baladas mortuorias y fábulas de redención hasta el disperso «enfant terrible» del country alternativo norteamericano, pasando por el tipo que guía con mano firme a la banda epítome del sonido «americana», lo más parecido que tenemos hoy en día a unos The Band modernos: ningún plumilla está a salvo con ellos de unos segundos de gélido silencio, una respuesta destemplada, un contrapunto vitriólico. Y su enumeración dista mucho de ser un listado cerrado.
Evidentemente, hablamos de una élite de escogidos por el destino que no puede ser entendida como patrón generalizado ni moneda de uso corriente. Pero la desproporción entre su enorme estatura artística y algunas de las viscosas señales que emiten sus personalidades obliga a plantear, a veces, si no será mejor quedarse con el personaje y desestimar la aprehensión de la persona, si es que ambas no son ya indisolubles. Y si no será más provechoso quedarse con ese universo paralelo que son capaces de crear (y con los que tanto nos hechizan) y desdeñar, por estéril y hasta desmitificador, cualquier intento por desentrañar sus claves personales. Una bella mentira siempre será más hermosa que una certeza mundana.
–
Anterior entrega de La mascarada del siglo: Así son las cosas, y así se las hemos contado.