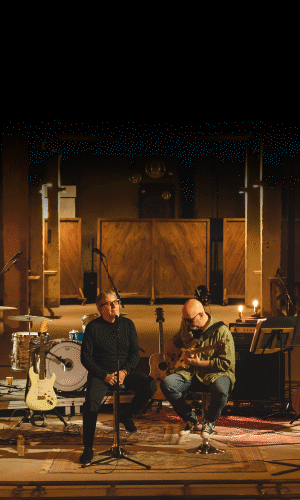«Nos queda aún mucho que aprender, y queda esperar que el reajuste en el uso de estas herramientas (no intrínsecamente nocivas) acabe por poner a cada uno en su sitio»
Es indudable que uno de los grandes debates del periodismo actual es cómo actuar en las redes sociales, qué función tienen y de qué modo las usamos. Carlos Pérez de Ziriza analiza el fenómeno.
Una sección de CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA (twitter:cpziriza)
Comentaba la semana pasada el director de esta publicación que andaba mucho más tranquilo desde que habían sido suprimidos los comentarios de los lectores en la propia página web de EFE EME. El anonimato siempre ha sido terreno abonado para el exabrupto gratuito (sí, de aquellos por los que nadie se hace responsable) por parte de cientos de lectores que, quién sabe si movidos por el aburrimiento, el talibanismo acrítico, un permanente enfado con el mundo o simplemente una mal disimulada condición de periodista frustrado, no tenían reparo alguno en sacar a relucir parte de lo peor de nuestra condición humana. Esa incapacidad (tan secularmente española) para empatizar con el discrepante, para no tener que adscribirse a un bando irreconciliable, para ver que la realidad se compone de una gama múltiple de grises, y no simplemente de blanco y negro. La aparición de las redes sociales ha solventado gran parte de ese problema, y es que no hay más que ver lo mucho que el personal se tienta los machos antes de descalificar a alguien, cuando directamente son nombre y apellidos los que figuran junto a su foto, logo o cualquier imagen que haya estimado representativa.
El muro del medio se convierte así en el mejor reflejo del sentir del lector, que generalmente hará uso de su derecho a opinar (y a criticar o rectificar, faltaría más) desde el respeto, aunque muchas veces se sigan observando ciertos apriorismos perennemente enquistados, como esa recurrente idea que tiende a identificar la sutileza en la crítica con una supuesta necesidad por parte del plumilla por congraciarse con un músico/a por quien no siente la más mínima afinidad ni interés personal, no digamos ya por una discográfica cuyos emolumentos ni cata (tampoco viraría su juicio en caso de catarlos). El estilo es así una herramienta para encubrir un interés oculto, y nunca un medio en sí mismo. En fin, esa permanente tendencia humana a poner en tela de juicio el tratamiento, la selección y el protagonismo de casi todos los contenidos publicados, que muchas veces (diría que la mayoría, aunque sabemos que de todo hay en la viña del señor) tan solo obedecen al gusto o criterio personal del medio o de sus colaboradores, y no a viscosos intereses.
Lo positivo de las redes sociales, no obstante (y lo recalcamos), es que cada cual se expresa a cara descubierta. Hay ocasiones en las que un determinado contenido genera interesantes debates, en los que diferentes agentes del negocio musical (de lo raquítico a lo sustancioso, igual da) intercambian impresiones, puede que con cierta vehemencia (casi imposible no caer en ella cuando nos manejamos con una materia prima que tanto nos apasiona), pero generalmente desde la tolerancia. Y eso ya es todo un logro en unos tiempos en los que meterse en Facebook o Twitter a veces parece un diálogo de sordos, una extenuante retahíla de apreciaciones personales (cuando no un cúmulo de detalles tan solo trascendentes para quien los quiere compartir) en la que parece que todos hablan y nadie escucha. La individualista exaltación del «yoísmo» que, entre todos, hemos perfilado a través de ellas, y de la que no nos salvamos ni uno solo de nosotros.
Hay un contacto directo, pues, entre medio (o periodista) y lector, sin apenas intermediarios. Una comunicación fluida que muchas veces sirve para enriquecer, para sumar (y no restar) y para generar sinergias que, a la larga, solo pueden ser saludables. Pero hay también un reverso negativo que muestra su faz más oscura cada vez que un par de periodistas, promotores o músicos (bueno, esto último ya es más complicado, pero el orden de los factores no altera el producto) se enzarza en agrias polémicas públicas que tienen, por el tono y las vergüenzas puestas a relucir, muy poco de edificante. Hay quien afirma que las redes sociales son instrumentos fácilmente inflamables, una herramienta cuyas armas las suele cargar el diablo. Y aunque algo de eso sin duda hay (como en toda comunicación que prescinde del contexto en el que los gestos y la entonación son gran parte del mensaje), algunos preferimos pensar que lo que en ellas reflejamos tiene mucho de cómo somos cuando nos movemos lejos de ellas. Cargamos las tintas cuando queremos, o cuando nos calentamos. Pero siempre hay tiempo para la enmienda, aunque lamentablemente se estile poco.
De todos modos, quizá el efecto más pernicioso desde la óptica del periodismo y de la creación musical, reverso contraproducente de las sinergias ya mencionadas, es esa retroalimentación que muchas veces induce a pensar que el eco de nuestros artículos, de nuestros conciertos o de nuestros discos es mayor de lo que realmente es. Una de las funciones esenciales de las redes sociales es la agregación de participantes en base a intereses comunes, de forma apenas perceptible desde fuera, y la confluencia de ellos en ocasiones nos devuelve un reflejo distorsionado (como en esos espejos deformantes de las antiguas ferias) que puede engordar nuestro ego, aunque solo sea por unos minutos, hasta que cualquiera de nosotros repara en el grosor de nuestra chequera o en el irrefutable hecho de que 40, 50 o 70 «likes» no son más que una diminuta gota de agua en medio del océano de éter en el que chapoteamos, con mayor o menor fortuna.
No puede negarse el enorme papel que las redes sociales han jugado en la expansión de determinados fenómenos (especialmente en el de algunos festivales), determinante en muchos casos. Pero a una escala menor (y cualquier factor esencialmente musical siempre lo es), resultan escasamente productivas las frecuentes enjabonadas públicas y carentes del menor recato (a veces entre sujetos que se ponen a caldo en la intimidad, ocurre entre periodistas pero suele ser más frecuente entre músicos), la autocomplacencia fácil y recurrente, el etiquetado masivo y casi indiscriminado con la única finalidad del engorde de las estadísticas, y, sobre todo, esa dictadura del número de visitas, que lleva a algunos (al propio medio o a los colaboradores de los mismos) a incurrir en cualquier trapacería con tal de llamar la atención y conseguir que algunos textos corran como la pólvora, pese a atentar contra los más elementales principios de esa labor, quién sabe si en vías de extinción, que aún nos empeñamos en llamar periodismo. Nos queda aún mucho que aprender, y queda esperar que el reajuste en el uso de estas herramientas (no intrínsecamente nocivas) acabe por poner a cada uno en su sitio, y no por confundirnos aún más de lo que ya estamos.
–
Anterior entrega de La mascarada del siglo: Beck y el manejo de los tiempos.