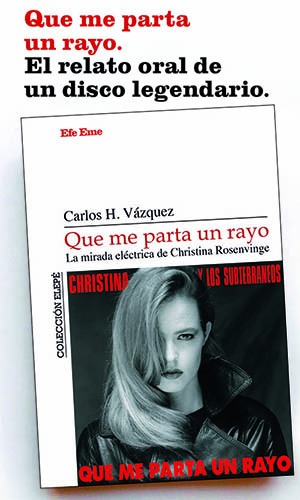«Hace bastante que Beck ya no necesita atrapar el tiempo para trascender, lo cual solo puede ser sinónimo de creador de mucho fuste»
Con «Morning phase» recién editado, regresa el mejor Beck, el chico talentoso que se dio a conocer en los años noventa. Carlos Pérez de Ziriza analiza las claves del genio.
Una sección de CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA (twitter: cpziriza).
Difícilmente entenderíamos la década de los noventa sin la aportación de Beck Hansen. Sin su reciclado de material aparentemente de desecho, sin sus gimnásticos directos, sin la aparición de aquel hit disfuncional (‘Loser’, de 1994) que elevaba a la categoría de éxito planetario la figura del perdedor, en sintonía con el poso «slacker» del pujante rock alternativo de la primera mitad de aquella década. Un paliducho norteamericano capaz de efectuar un rastreo, como un can que husmea agonizantes signos de vida entre los escombros de la civilización occidental, entre los géneros más venerables que uno pueda imaginarse (sí, el folk o el hip hop, pero también el blues, el soul o el rock atávico), cimentando con ellos un discurso labrado sobre abundante materia prima de derribo y con la vista tan atenta al retrovisor como a la prospección de futuro.
Aupado en la polivalencia del sampler y con el eclecticismo finisecular por bandera, sentó cátedra con sus dos primeros álbumes, pero todo pareció comenzar a torcerse cuando decidió mirarse en espejos ajenos tallados a moldes muy particulares. «Midnite vultures» (1999) era una maniobra brillante, pero se le afeó (quizá más de la cuenta) esa mirada, entre divertida e irónica, con la que recuperaba el cimbreo funk que tanto había marcado al mejor Prince. Lo que hasta entonces era una broma muy seria, tomó entonces los visos de pastiche elitista a ojos del cronista más escéptico. Y el problema es que, cuando trató de recuperar el aliento recurriendo a las armas que mejor le habían definido hasta entonces (en «Guero» y, en menor medida, en «The information» o «Modern guilt», todos en la última década), los tiempos ya habían cambiado.
Había una anomalía ya antes en el camino: el pausado y taciturno «Sea change» (2002). Un álbum eminentemente acústico, integrado por medios tiempos y baladas que remitían a un concepto del folk más tradicional, menos descreído y más reverente. Un disco de calado hondo y corta mecha mediática, de esos que se convierten en clásicos insospechados tras desvelar sus argumentos a fuego muy lento, consecuencia lógica de una resaca sentimental. Quizá el mejor refugio creativo para un compositor que, de tan asociado como estaba ya a unos códigos tan reconocibles como amenazados de obsolescencia, veía en la coartada de lo atemporal el mejor cheque en blanco posible para mantenerse en el ámbito de la relevancia. Porque haber dictado el signo de los tiempos con eficacia de metrónomo durante unos años tiene sus riesgos: fundamentalmente, que el devenir de los mismos le coja a uno con el pie ya cambiado, e irremediablemente incapacitado para subirse a su tren y negar su condición de mera reliquia de tiempos mejores.
No sabríamos aseverar de forma indubitada si el reciente «Morning phase» (2014), que con razón se considera primo hermano de aquel, puede contarse desde ya entre lo más granado de su producción. Lo que sí podemos aventurar es que estamos ante un álbum que huele, desde sus primeros compases, a clásico moderno. Poco necesitado de volver a la caza de buitres nocturnos, Beck es ahora un hombre que se regodea en los cálidos y acrisolados tonos de la aurora, grafismo válido para calibrar el sesgo de un álbum que se expresa precisamente desde su propio título y portada. Porque la ortografía es prácticamente la misma, pero el espíritu es sensiblemente distinto al de aquel «Sea change» de hace doce años. Hay más serenidad que amargura, más melancolía que desgarro, y las tonalidades folk encuentran un contrapunto preciso en lo mullido de sus teclados, que insinúan también una acentuación soft rock.
Y hay, sobre todo, un puñado de espléndidas canciones, que se explican por sí mismas sin necesidad de coartadas coyunturales. Y sobre las que sobrevuela la eterna reflexión sobre la posible primacía de las buenas composiciones respecto a las grandes encrucijadas estilísticas o la pericia del buen alquimista. Hace bastante que Beck ya no necesita atrapar el tiempo para trascender, lo cual solo puede ser sinónimo de creador de mucho fuste. De los que extienden su influjo sobre las cabezas de (al menos) más de una generación. Cuestión de genio.
–
Anterior entrega de La mascarada del siglo: Hijos de un dios mayor.