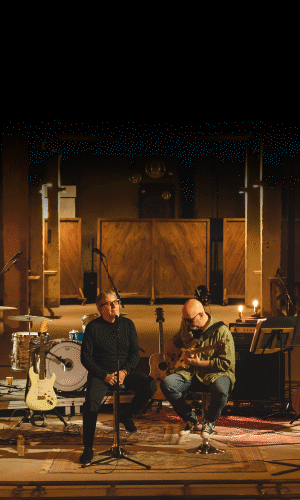«Una escena que despierta el hastío no solo de los más viejos del lugar, sino también el de aquellos que nunca se molestaron en cerciorarse de que, bajo la etiqueta de marras, también germinaron hace muchos años bandas de hip hop, noise, folk, neocountry, post rock, space rock, math rock y decenas de estilemas más»
En un momento en el que indie estás más cuestionado que nunca, Carlos Pérez de Ziriza defiende que ni todo el indie es indie, ni todo el indie vale nada ni todo el indie es maravilloso por el hecho de serlo.
Una sección de CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA.
Decía el veterano cronista rock Oriol Llopis, en el transcurso hace unos días de una charla en Madrid, que “el indie rock –a través de grupos como Lori Meyers o Love of Lesbian– ha hecho mucho daño a la música». En la misma línea argumental, Johnny Cifuentes, de Burning, afirmaba unos meses antes (en otra charla en la que, curiosamente, compartía mesa con el propio Llopis) estar “harto del indie, una moda pasajera. El rock es una forma de vida”. El indie, al parecer, es la causa de todos nuestros males presentes. Y cualquiera que compartiese esa animadversión, aferrándose a esa tesis, no carecería de argumentos ni dentro de nuestras fronteras ni fuera de ellas: recientemente circulaba por las redes sociales un descacharrante reportaje televisivo en el que buena parte de los asistentes al californiano festival Coachella, emblema del circuito alternativo norteamericano, mostraba su entusiasmo ante la sola mención de un listado de bandas rotundamente falsas. El colmo del esnobismo, vaya. Y más madera para que el búnker de las esencias tradicionalistas del rock reniegue de un movimiento, moda, estilo o pose (¿cómo calificarlo ya a estas alturas?) que, para bien o para mal, ha copado el grueso del consumo y las tendencias de ocio asociadas a la música pop rock en los últimos años. Especialmente en nuestro país, un terruño que, fiel a su condición de país de servicios, sol y playa, lleva ya años orientando su radar a una escena de festivales que apuesta, generalmente, por el valor seguro de los carteles clónicos.
Ocurre que, seguramente por desprecio o por desconocimiento (aunque para el caso, vienen a ser lo mismo), muchos de quienes echan pestes del indie yerran muchas veces el tiro por negar la mayor: considerarlo un estilo musical, y no una forma de labrar, desde la más estricta independencia (creativa, que no necesariamente de infraestructura), trayectorias con cierto cuajo al margen de las corrientes imperantes. No obstante, nadie podría culparles porque, ¿realmente hoy en día hablamos de eso cuando hablamos de indie? Todos sabemos que los usos sociales condicionan el contenido de las palabras. Que el paso del tiempo modifica, malea o hasta vacía de contenido determinados vocablos. Que el sistema los engulle hasta asimilarlos por completo y devolver una imagen distorsionada de aquello que eran en origen. Así que el indie de los ochenta no es exactamente el indie de los noventa, y no digamos ya el de los dos mil. Pero lo mismo ocurre con el punk rock (este sí, realmente, un estilo) y no resuena el mismo clamor, pese a que el trecho que media entre la generación del 77 y las periódicas caricaturas que de este van generándose, década tras década, es de abrigo.
Tampoco ayuda el hecho de que, de un tiempo a esta parte, y en una escala de escasa popularidad, proliferen centenares de bandas que adoptan unas trazas estéticas muy determinadas al servicio de ejercicios de estilo tan amanerados como carentes de hervor. El indie, en sus manos, es una insulsa colección de lugares comunes. La destilación de una tenue y pusilánime sensibilidad postadolescente, enredada en una madeja de desencuentros y agravios sentimentales y cierta diferenciación (percibida como elitista) que suele ser trasunto de algunas inadaptaciones sociales, para cuya plasmación, si se pretende necesaria, se requiere un gen especial. Que los ejemplares locales de Morrissey o de Jarvis Cocker difícilmente pueden reproducirse como esporas, vaya. Ni tampoco los de Stuart Murdoch. En síntesis, el indie entendido como coraza. Como pretexto y no como trasfondo. Pura superficie hueca.
Tampoco podemos obviar la incontestable realidad del «aquí y ahora», que depara factores que condicionan lo que muchos perciben como indie. Que los tiempos han cambiado, y las radiofórmulas hace tiempo que, más allá de la repetición de la misma retahíla de oldies, perdieron su razón de ser. Al igual que las listas de éxitos. Ambas dejaron de ser relevantes, al menos en nuestro país, desde el momento en el que las nuevas tecnologías permitieron que cada cual se customice (de gratis, por supuesto) sus propias listas de reproducción, su propio menú musical, desplazando además las prioridades a la hora de buscar prescriptores (esa palabra que tan poco le gusta al jefe de esta publicación). Dejando un vastísimo terreno abonado para que el indie, entendido en su sentido más laxo, sea ese nuevo cajón de sastre en el que todo cabe. Incluso muchísimas cosas que, hace más de una década, hubieran sido consideradas plenamente mainstream (de ahí la oportunidad del término «fake indie», de controvertida aplicación), parte indiferenciada de la oferta musical más adocenada. Y el fenómeno se aviva aún más cuando determinados proyectos, macerados fuera de los límites de la industria pero creativamente previsibles y miméticos hasta decir basta, han acabado ganándose el favor del público merced al boca-oreja y a su multiplicación viral a través de las redes, pillando a contrapié a todo el mundo, prensa especializada incluida. Bandas que llegan hasta allí desde un indie que tan solo es tal por necesidad perentoria, o por una determinación puramente organizativa, más que por una vocación ética o estética.
Todo ello (con el efecto multiplicador de nuestra ya mentada e inefable festivalia hispana) desemboca en que estemos continuamente calibrando los avatares de una borrosa nación gafapasta de principios supuestamente irrenunciables (cuando, si algo distingue estos tiempos, es la escasa viabilidad de ningún dogmatismo), difícil de definir en esta era de estímulos líquidos, fragmentados e irremediablemente poliédricos. Una escena que despierta el hastío no solo de los más viejos del lugar, sino también el de aquellos que nunca se molestaron en cerciorarse de que, bajo la etiqueta de marras, también germinaron hace muchos años bandas de hip hop, noise, folk, neocountry, post rock, space rock, math rock y decenas de estilemas más. Y al menos varias decenas de solventes émulos hispanos, de entre los cuales no todos envejecieron igual de mal.
Se repite el hartazgo de aquellos que ya ni recuerdan que el indie, más allá de vestimentas vintage y afectaciones varias, era lo que representaban sellos ejemplares como Postcard, Factory, Flying Nun, Rough Trade, 4AD, Creation, K Records, Dischord, Kill Rock Stars, Independent Project, SST, Kranky y la plana mayor de las bandas que integraban sus nóminas, así como todos aquellos sellos hispanos que, con mayor o menor acierto, supusieron desde finales de los ochenta un insoslayable eslabón en la evolución del rock en nuestro país, y que aún se mantienen al pie del cañón en su mayoría. Y no estaría mal que, antes de hacer una enmienda a la totalidad, más de uno le echara un vistazo a manuales tan didácticos como «How Soon is Now?: The Madmen and Mavericks who made Independent Music 1975-2005», de Richard King (2012), «Our Band Could Be Your Life», de Michael Azerrad (2001), nuestro volumen colectivo «Teen spirit: De viaje por el pop independiente» (2005) o incluso a la «Guía de música independiente en España» de Pablo Gil (1998). O, en su más que probable defecto, que se limitasen al sencillo ejercicio de llamar a las cosas por su nombre.
–
Anterior entrega de La mascarada del siglo: El expediente Wilco.