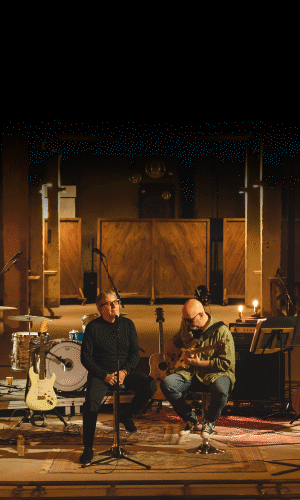«El viento orquesta la historia de amor más bella del cine de Miyazaki, un romance frágil y heroico»
«El viento se levanta»
(«Kaze tachinu», Hayao Miyazaki, 2013)
Texto: JORDI REVERT.
Cuando un maestro del cine anuncia su retirada, su último trabajo a menudo activa en el crítico la búsqueda de signos que confirmen el tono elegíaco o la señalen como ese canto del cisne que otorgue emotivo cierre a su filmografía. En el caso de Hayao Miyazaki, artífice de algunas de las películas animadas más importantes de las últimas décadas, lo fácil sería decir que, tras su incursión con la exultante infancia de «Ponyo en el acantilado» («Gake no ue no Ponyo», 2008), «El viento se levanta» es, efectivamente, esa obra de aires melancólicos y cierta amargura adulta a modo de adiós.
Pero lo cierto es que «El viento se levanta» es una despedida en la que la fascinación puede encontrar muchas más fuentes más allá de lo crepuscular. La última película de Miyazaki es, extrañamente, aquella en la que el director parece haberse distanciado de los cauces con los que mantenía una correspondencia con su público: de hecho, es la que parece pasear a lo largo de su cine y contemplar sus diversas manifestaciones sin detenerse en ninguna en concreto. En ese paseo, la infancia abandonada de «Mi vecino Totoro» («Tonari no Totoro», 1988) es un apunte a pie de página que representan tres niños que esperan en la calle; el tránsito de la heroína femenina de la infancia a la madurez que articulaban «El viaje de Chihiro» («Sen to Chihiro no kamikakushi», 2001) y «El castillo ambulante» (Hauru no Ugoku Shiro, 2004) queda omitida entre la primera y la segunda aparición de Nahoko; y la conciencia que señala hacia la destrucción que el ser humano ejerce sobre la naturaleza, tan presente en «Nausicaä del Valle del Viento» («Kaze no tani no Naushika», 1984) y «La princesa Mononoke» («Mononoke-hime», 1997), aquí funciona únicamente como trasfondo y bajo las sombras amenazantes de la II Guerra Mundial.
Lo que ocupa el centro es otra cosa. Es algo muy hermoso, la renuncia a volver a los caminos de la fábula para ensimismarse observando la vida. Tan febril, tan efímera y tan imprevisible, tan diluida en los sueños y esperanzas del joven ingeniero aeronáutico Jirô –Miyazaki mismo, entregándose a una expresión pletórica y soñadora de su amor por la aviación–. Nunca como aquí el cineasta había abandonado la posición de narrador activo y transformador de su mundo para ser un testigo que reflexiona en voz alta y lírica sobre ese fugaz milagro. La narración se convierte en un mero soporte de una deriva poética que se inicia con un verso de Paul Valéry y se extiende a través de un dibujo siempre delicado y rebosante de sensibilidad: en la sangre que se confunde con los colores de un lienzo, en una sombrilla errante que certifica la pérdida, en la actitud invencible de su protagonista frente a un horizonte progresivamente oscuro, en la melodía inolvidable –otra más– compuesta por Joe Hisaishi… Pero sobre todo, en el viento. El viento orquesta la historia de amor más bella del cine de Miyazaki, un romance frágil y heroico que se empieza a construir con un sombrero cogido al vuelo y concluye con la sobrecogedora certeza que llega con una ráfaga y una mirada inquieta de Jirô al vacío del encuadre. En esa ráfaga pasa la vida, ese destello, y el viento sigue su camino en busca de otras vidas y amores, mientras en nuestra memoria quedan aquellas que nos recorrieron.
–
Anterior crítica de cine: “El tour de los Muppets”, de James Bobin.